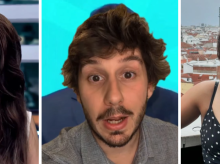Parque de San Isidro, al fondo la Ermita y la sacramental
Crónicas castizas
El quiosco de San Isidro
En una ocasión uno de los calés del chiringuito proclamaba a voces a quien le quisiera oír y a los que no que la heroína, el «caballo», era lo que había unido a payos y romaníes superando las diferencias
Hace tiempo, frecuentábamos un quiosco con una terraza cochambrosa que había en el alto de San Isidro, al final del Paseo 15 de mayo, antes de llegar al también Paseo de la Ermita del Santo. Era un chiringuito cutre de madera ajada pintada de verde con sillas plegables y mesas cojas en el cual parábamos algunas tardes al caer el sol tres chicos, a veces más, del grupo scout Olave donde nos conocimos. Allí pedíamos los botellines por cajas baratas y dábamos buena cuenta de los quintos de Mahou, que no tercios, en buena compañía. Servía un hombre flaco y seco con la boca torcida al que Porras, desalmado, le decía si había sido antes representante de Avón. El camarero le preguntaba por qué lo comentaba y Porras inmisericorde le explicaba que por el portazo que tenía en la cara, con las consiguientes manifestaciones de desagrado que ustedes suponen. En aquel entonces había un anuncio repetido de «Avón llama» y a eso hacía referencia Porras, siempre de lengua mordaz y sarcástica que solía salvarse de las consecuencias de sus palabras por la corpulencia y el coraje de sus amigos, hasta que tuvimos que escoltar su salida y la evacuación de su laboratorio fotográfico, donde era magistral, de un piso de la calle General Ricardos que compartió con gente menos paciente y tolerante que le abría a plena luz del día las cajas de papel sin revelar más por tontería que por maldad.
Otro de los contertulios era Morgan, quien llamaba así a todo el mundo y al final fue él quien se quedó con ese nombre como mote. Era electricista y uno de los principales animadores del grupo scout de la iglesia de San Miguel Arcángel, donde ejercía de jefe de nudo. Su carácter le hacía popular en el barrio. Era anarquista y me llevaba, aún sabiendo quién era yo, a las charlas nocturnas que un anarquista judío daba a minorías, de tres, sin contar las ratas, en el parque de la Arganzuela donde se quejaba amargamente de sus padres, israelitas ortodoxos, que le recriminaban ser poco cumplidor con su fe hebrea y mucho con la de Bakunin. El antiautoritario era leído y criticaba a los comunistas de Lenin con conocimiento de causa, discernimiento del que están ayunos muchos otros ácratas modernos metidos en enjuagues con separatistas codiciosos y estalinistas poco amigos de lo libertario, como demostraron sobradamente en Rusia y España. Lean, lean.
A la terraza del alto de San Isidro, desde donde se veía el estadio Vicente Calderón, allí tocarían los Rolling Stones tiempo después, y estuve presente, acudían también muchos gitanos a beber botellines, a pelar la pava y fumar algo también. En una ocasión uno de ellos, no falto de razón, proclamaba a voces a quien le quisiera oír y a los que no que la heroína, el «caballo», era lo que había unido a payos y romaníes superando las diferencias, supongo que se refería a esas que giran en torno al derecho de propiedad y al uso sistemático de la violencia como medio de resolución de conflictos. En cualquier caso, la forma de superarlas a base de romperse las venas no nos atraía a ninguno de los tres scouts fijos, aunque anegaba a muchos que nos rodeaban en el barrio azotado por los estupefacientes que mutaban la rebeldía en delincuencia, de un problema político hacían uno policial.
Desde la terraza de sillas baratas se veía la ermita de San Isidro, que hoy acoge en su seno el cadáver nómada de José Antonio. Junto a las tapias que lindan con la sacramental, flanqueadas por taludes cubiertos por hierba verde, tonteaban jóvenes en las tardes cálidas de verano, cuando se llenaban de adolescentes llenos de vida junto al cementerio lleno de muertos, añorando ansiosos la oscuridad, a cuyo abrigo las más deslucidas permitían mayores avances a los más fervorosos y tenaces.
Aún era tan barrio que incluso había cuartel de la Guardia Civil y no comisaría de policía, más urbana. En la puerta de estos uniformados de verde se jactó Morgan de su condición obrero en tono de chanza mostrando sus manos callosas de trabajador y el picoleto le enseñó el dedo índice de la mano derecha con que empuñaba el subfusil choteándose a su vez de que él solo tenía callo ahí de apretar el gatillo, provocando nuestras risas más inquietas y la suya sin tasa.