
Gabriel Albiac
Gabriel Albiac: «Los políticos modernos viven de crear esperanzas ilusorias, en eso Sánchez es un hipermoderno»
El filósofo, escritor y columnista de El Debate publica Elogio de la filosofía, una memoria extraordinaria de quien lleva 60 años «girando en los laberintos» de los sabios y de los poetas
Elogio de la Filosofía (La Esfera de los Libros, 2023) es una suerte de película de carretera poética, artística y filosófica que transcurre dentro de los anchurosos márgenes del condado cultural de Gabriel Albiac, como si fuera el condado de Yoknapatawpha de Faulkner. En lugar de los Snopes, los Compson, Popeye o Ikkemotube, aparecen Keats, Nietzsche, Sócrates o Hölderlin, entre otros muchos. Como en el mundo faulkneriano, hay aquí un mundo albiaciano (o albiaquiano, para que suene la «c») que nos descubre la vida a la particular y siempre excelente manera del autor; en el índice donde está la verdad, Dios y los hombres y entre medias, a esas hebras artesanas tejidas, se agarran como huéspedes la mentira o los muertos, o la belleza, la piedad o la virtud también (y tan bien) halladas en los versos y en los lienzos.
–¿Qué hay de indolencia en la filosofía?
–Indolencia es, en su etimología, lo que el Diccionario de autoridades recoge en su edición de 1732: «el estado de insensibilidad al dolor o a la pena». De ser ésa una virtud, lo sería de dioses: entidades a las que no afectan contratiempos ni conflictos. Como seres finitos que somos, el conflicto, el dolor, la pena van sellados en nuestra esencia. Spinoza lo da como un axioma: «dada una cosa cualquiera, se da otra más potente por la que aquélla puede ser destruida»: vivimos en la amenaza. El único –y bien paradójico– privilegio de la cosa a la que llamamos hombre es que lo sabe. Y saberse débil y destructible es saberse abocada a dolor y pena. Exactamente aquello de lo que la indolencia salva a los inmortales. En rigor, y suprimida la ilusión de la indolencia, yo diría que la filosofía, desde su nacimiento, pero, de un modo muy especial, a partir de los estoicos, apuesta por el desapego: la certeza de que todo es en el tiempo, cada cosa y cada uno de nosotros, que ser y no ser son, al cabo, como Heráclito enseñaba, lo mismo. «Presentes sucesiones de difuntos», nos llamaba Quevedo. Y yo pienso que es ese uno de los momentos más altos de la poesía española.
–¿Alguna vez no se ha divertido con la filosofía?
–En el sentido pascaliano, toda mi vida adulta se ha desenvuelto en esa ficción de juegos mediante los cuales abolir el acoso del tiempo, que es exactamente lo mismo que el acoso de la muerte. Pascal, en el siglo XVII, lo formula con esa nitidez matemática que tanto agradecemos sus lectores: no hay en la vida de un mortal hablante más que dos alternativas, santidad o diversión. La primera, por la cual él ha apostado con todas sus consecuencias, exige el abandono del mundo y la apertura a la gracia que abre el camino a la intervención divina. La segunda, traza prolijos laberintos autocodificados, en el diseño de los cuales uno va, bien que mal, intentando no ser asfixiado por la fuga del tiempo: esos artificios son los juegos. De esos juegos, Pascal admiraba, por encima de todo, el de los geómetras. Yo diría que sólo la matemática y la filosofía confortan al hombre que opta por vivir en la inmanencia del mundo. Toda mi vida ha sido diversión, porque toda mi vida ha sido filosofía. Pero, cuidado, el gran Pascal juzgaría que eso es un desastre: la vía regia a la condenación. Pero ya sabe que es así como acaba precisamente mi libro: «a la descortesía de decir que hay precipicio, llamamos filosofía».
Desde Étienne de la Boétie y Montaigne, sabemos que aquel que domine la perfecta desvergüenza de construir un universo complacientemente imaginario podrá someter a los hombres a su dominio total
–Si la verdad es revolucionaria, ¿la mentira es conservadora?
–Pienso que va llegando la hora de recuperar el rigor de las palabras. «Revolución» significó primero círculo completo: esto es, retorno al punto de partida. Se aplicaba, sobre todo, al Zodíaco. Es el sentido que le da, por ejemplo, Hobbes al final del Behemot. El uso de ese término como salto adelante o trastrueque radical no aparece en ningún diccionario con anterioridad al año 1793. En cuanto a la asimilación de lo verdadero con lo revolucionario, que Gramsci toma de Lassalle, no me parece que vaya mucho más allá de una versión trivial del evangélico «la verdad os hará libres»: un buen propósito consolador. Entre verdad y revolución no hay lazo epistémico de ningún tipo. Son conceptos que operan en territorios esencialmente ajenos.
–Pedro Sánchez utiliza la mentira como potestad, según Constant, pero Kant dijo que mentir era como estar muerto. ¿Según Kant y Constant, Sánchez podría ser un «muerto poderoso»?
–La mentira es un componente esencial de la condición humana: una coraza más –y no la menor precisamente– del animal infinitamente vulnerable que es el hablante. Si alcanzamos a dotarnos de verdades consistentes, es en una larga lucha contra los mecanismos de engaño, y sobre todo de autoengaño, que componen nuestra imaginación como un conjunto de evidencias que ni siquiera se nos pasa por la cabeza poner en duda. Y, claro, desde Étienne de la Boétie y Montaigne, sabemos que aquel que domine la perfecta desvergüenza de construir un universo complacientemente imaginario podrá someter a los hombres a su dominio total. En su Tratado Político, Spinoza escribía que es mucho más eficaz, como máquina de esclavitud, la esperanza que el miedo. Los políticos modernos viven de eso: generar esperanzas perfectamente ilusorias, como pantalla tras la cual imponer los peores despotismos. Sánchez es en eso un hipermoderno: verdad y mentira no significan en su lengua nada.
–¿Puede la filosofía dar cura a este desorden, político, social, cultural…?
–No, la filosofía no cura nada. Permite detectar los síntomas del engaño, señalar la ausencia de fundamento de las chácharas que imponen las mayores estupideces como si fueran evidencias. Pero, a la inversa de lo que sucede en el cuento, decir que el rey está desnudo no cura hoy ninguna ceguera. En todo caso, mueve a lapidar al desvergonzado que lo dice.
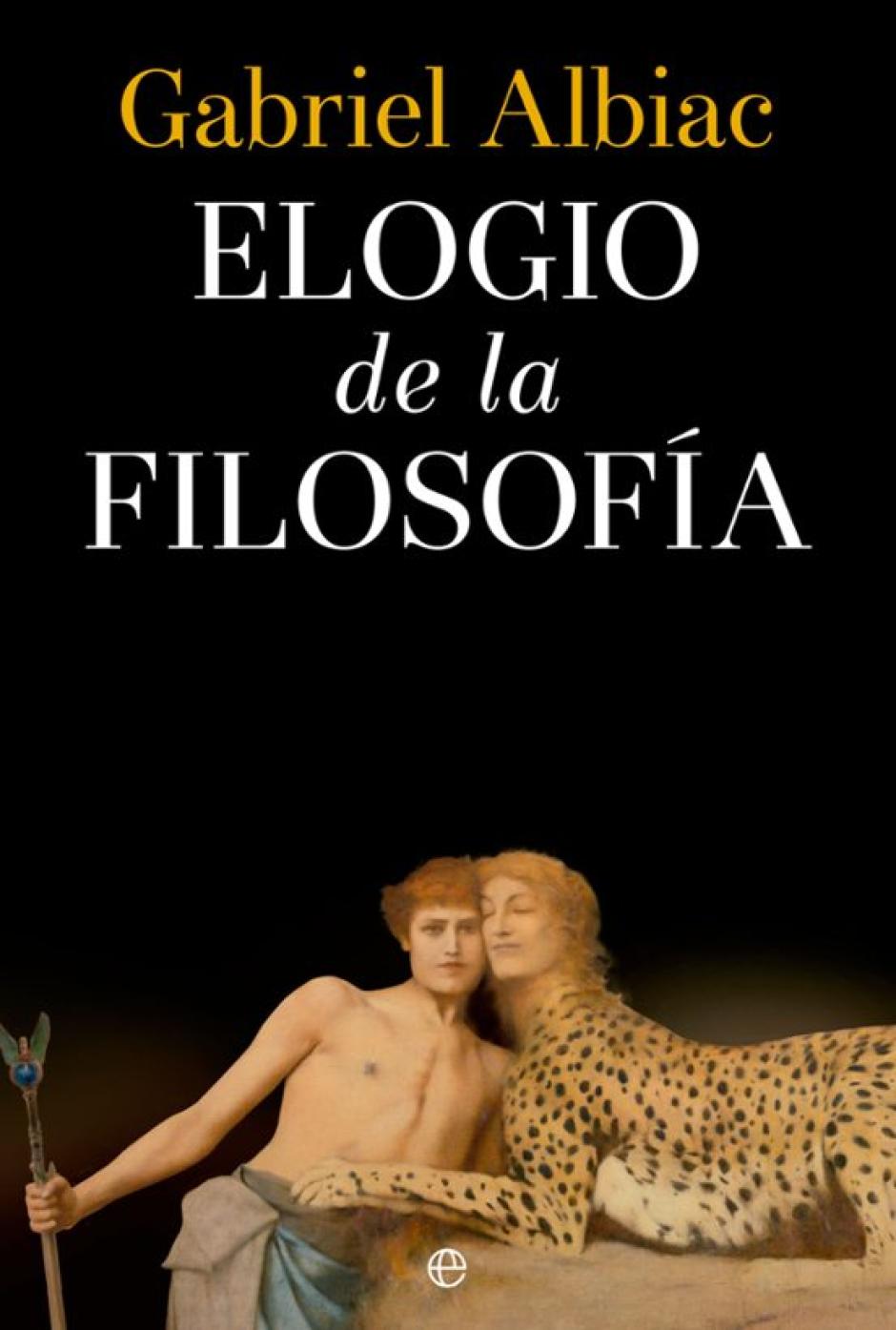
Portada del nuevo libro de Gabriel Albiac, «Elogio de la Filosofía»
–Usted se define como «ateo católico», se puede leer (y se debe) en Elogio de la filosofía, pero ¿cómo es esto grosso modo?
–Sé que suena a boutade. No lo es. «Ateísmo» es un concepto muy moderno. Paradójicamente ligado a la primacía de la escena litúrgica que codifica el Concilio de Trento. En rigor, el primero en codificar –como execración– ese término es el Calvino en su panfleto Contra la secta fantástica de los libertinos del año 1545, aunque similar uso puede registrarse ya en el Pantagruel de Rabelais trece años antes. Mi subjetividad es la de esa esfera de la modernidad –la católica– que, a partir de Trento, ancla la subjetividad en los códigos de la liturgia. A eso es a lo que llamo una «subjetividad católica», esto es, codificada en imágenes y escenarios. Traté de analizar eso en mi Querella del teatro del año 2021. Trento, despliega la realidad mundana como espacio escénico, manipulable pues, a la medida, a través de la resonancia que puede inducir aquel que posee la potestad de ordenar las imágenes. Que, naturalmente, es Dios para el creyente, pero cuyas funciones pueden perfectamente ser invadidas por un poder político, el del Estado moderno, dotado de los medios para imponer como real el relato imaginario que mejor se ajuste a sus fines. Los terribles –e inteligentísimos– trabajos de Carl Schmitt en los años treinta del siglo veinte alzan nota implacable de eso: el totalitarismo sólo puede construirse sobre una «teología política» perfectamente autocodificada. Pero también el entender que eso a lo cual el político llama «evidencia» no es más que una representación teatral, nos permite poner distancia, no sé si resistirlo eficazmente, pero al menos mirarlo con una sonrisa de desprecio.
La gran liturgia tridentina permite alzar esa metáfora teatral. Y entenderla. A entenderla llamo, en rigor, «ateísmo»: que no es sino la prudente distancia respecto de las pretensiones providenciales o salvacionistas del poder mundano. Somos un heterogéneo tejido de ficciones armónicas y llamamos «yo» a nuestras sucesivas imágenes; les atribuimos una unidad de sentido sin saber que es otro, un poder universal e invisible, el que, como el Dios del Gran teatro del mundo calderoniano pone todas sus lógicas. El debate sobre el teatro, que, de Ginebra a Port-Royal, sacudió los cimientos de la cristiandad, es el gran debate político de la edad moderna. Que rompe con la vieja concepción sustantiva de la subjetividad: ahora sólo coágulo de imágenes cuyos hilos Otro –el Estado– mueve. Francisco de Aldana lo da en un endecasílabo deslumbrante: «Yo mismo de mi mal ministro siendo». El barroco católico nos dotó de una matemática de la imagen –Andrea Pozzo, por ejemplo, diseñando la falsa cúpula de San Ignacio en Roma–. Sin esa geometría de la ficción, nunca hubiéramos podido arribar a esto que es la clave –y el enigma– mayor hoy de la filosofía: que «yo» es sólo una función lingüística exigida por las conjugaciones verbales. Y que nada significa. No por azar, el primero que atisbó eso fue el más católico de los pensadores del XVII, Blaise Pascal: «El yo es odioso». A esa certeza matemática del pascaliano «yo odioso» es a lo que, en rigor, llamo un «ateísmo católico», esto es, una aniquilación de las pretensiones finalísticas que fingen a los hombres paraísos en tierra.
Nadie me dio mejor compañía en los meses de la pandemia que los estoicos
–En su libro aparecen muchos poetas en un viaje a fuerza de evocación, una máquina en el tiempo donde tan pronto está con W.H. Auden como se traslada a la Atenas estoica. ¿Es la poesía, como apunta que dijo Hölderlin, el principio y el fin de la filosofía?
–En su esfuerzo por tocar lo que la lengua enmascara en lo que dice, poesía y filosofía son lo mismo. Con mayor depuración, la primera. Más artesana y paciente, la segunda. Nadie entenderá una palabra de Platón, si no ha leído previamente a esos poetas trágicos que son epítome de la visión griega. Y que el Poema de Parménides es un poema parece asombroso que haya que recordarlo. Y todos, absolutamente todos ellos, son hijos de Homero. Novalis ponía en la poesía el momento definitivo del pensar. También Hölderlin, como usted muy bien indica. Yo he tratado de escribir este Elogio de la filosofía en un medido equilibrio entre textos de poetas y de filósofos. Y, de algún modo, pienso que las páginas dedicadas a comentar la Lamia de John Keats dan la clave de esa apuesta.
–En este repaso de sus lecturas que parece hecho a vuelapluma a cada página, se detiene en la pandemia de 2020, momento de su reencuentro con Marco Aurelio, el emperador estoico que decía que solo la filosofía puede darnos compañía. Este sí que es un elogio…
–Es asombroso Marco Aurelio. Verá, durante los meses del confinamiento, yo mantenía una correspondencia con mi amigo Ignacio Gómez de Liaño, que preparaba su libro El eclipse de la civilización, en el cual se incluyen páginas muy importantes sobre el estoicismo. Y me di cuenta del peso simbólico que tenía que, en aquel tiempo de completo desarraigo, ambos nos hubiéramos agarrado a Epicteto, a Marco Aurelio, a Séneca. Pocas cosas dan más consuelo en momentos oscuros que esos fogonazos de inteligencia abierta a la vida que fueron los de los estoicos. Y, sí, nada me dio mejor compañía en esos meses que ellos.
–¿Es Elogio de la Filosofía unas memorias íntimas, filosófico-poéticas?
–Nada de lo que hace, dice o imagina un filósofo es ajeno a la filosofía. Al cabo de casi sesenta años de girar en sus laberintos, me es muy difícil distinguir entre ella y yo. Hablar de ella es adivinar mi sombra como algo no ya mío.
Toda la historia de la filosofía es el conjunto de anotaciones al pie de una sola obra: la de Platón
–¿Quién es su filósofo y su poeta, esta es una pregunta de Cuestionario Proust, Spinoza y Baudelaire, respectivamente, o ninguno de los dos.
–¿Cómo responderle? En Spinoza aprendí a liberarme de la teleología, ese providencialismo laico que tiñó el progresismo infantil de final de los años sesenta. Visto el desenlace trágico que aquel «hegelianismo del pobre» (la fórmula es de mi maestro Althusser) acabó por desencadenar, mi deuda con Spinoza es infinita. Claro está también, y en mi Elogio insisto en ello, que toda la historia de la filosofía es el conjunto de anotaciones al pie de una sola obra: la de Platón. Releer los Diálogos es siempre enfrentarse al estupor de una disciplina que nace perfecta y ante la cual uno se siente un pigmeo.
¿En poesía? Quevedo y Góngora, por encima de todo. Pero claro que también Baudelaire, y Mallarmé, y Keats, y Hölderlin, y Auden… Con los años uno se abriga, cada vez más, en la poesía como último refugio.
–También la pintura viene, la trae usted, para elogiar a la filosofía, otra metáfora para explicarse el mundo más allá de lo teórico, ese cuadro terrible de Jan de Baen como la humanidad colgada y abierta en canal. Un cuadro «innacrochable», como hubiera dicho Gertrude Stein, en la época en que las preguntas «nacen muertas» porque «pensar es delincuencia», se ve en esta política (de la que hay que huir, advierte), donde se asiste al momento álgido de la trampa, el «juego retórico y castrado» de las preguntas y las respuestas…
–Baen y Grünewald jugaron un papel muy importante en la concepción de este Elogio de la Filosofía. No sólo en las páginas que se les dedican, sino en el estado de ánimo que, tras la experiencia crucial de la pandemia, pensaba yo que debería movernos a reflexionar más seriamente sobre lo universal del mal. También sobre la insoportable vulnerabilidad humana. Ésa de la que habla Pascal al ver al hombre como una frágil caña, un junco que cualquier viento arranca. Y sin más privilegio, dice él, que el de saber que muere, mientras lo que lo mata nada sabe. El cuadro de Baen es arquetipo de la estúpida maldad humana: el suicidio de la Holanda luminosa. El de Grünewald lo es de la paradójica omnipresencia de la muerte. Aun en Dios. Y también en esa intuición de Grünewald resuena ese «ateísmo católico» del que hemos hablado antes. Sólo preguntas; nunca respuestas. A eso he querido llamar filosofía.
–Al final la filosofía, entendida como «la descortesía de decir que hay precipicio» es la verdad revolucionaria…
–La verdad. A secas. El adjetivo aquí debilita. La verdad. Por cuya descortesía pido perdón a los lectores.



