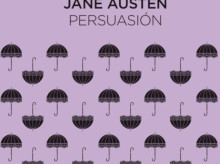Zuloaga, Retrato de Azorín, 1941
'El escritor': vivir para escribir. Escribir para vivir
Una obra se teje en el taller de palabras del «escritor» Azorín
Incalificable él, también su obra, y esta en concreto. La de un hombre que jugaba a esconderse detrás de un pseudónimo. Para publicar en prensa se hizo llamar «Azorín»; para la posteridad ha quedado este apelativo que compite sin embargo con muchos otros antropónimos que, a modo de caretas, velan la presencia del autor, personaje omnipresente en muchas de sus novelas. El escritor, publicada en 1942, recibe el subtítulo de «novela» y José Martínez Ruiz no pierde ocasión para protagonizar un ramillete de capitulillos que muy pronto florecen como poesía y crecen como ensayo, siempre reunidos por el lazo de la narrativa. Singular el título, dual el número de escritores que se asoman a sus páginas. De hecho, quiso Azorín que cada uno asumiera la voz narradora en cada una de las dos partes de la obra. Antonio Quiroga y Luis Dávila.

Espasa - Calpe (1942). 150 páginas
El escritor
«Voy a casa de Dávila», «Dávila viene a verme». Son muchos los capítulos que arrancan con semejante entradilla, puerta al encuentro entre dos posturas. Atípico diálogo platónico el que escoge Azorín para hacer conversar al escritor maduro con el joven, al tradicional con el moderno. Una categorización que pronto queda abolida por la efectividad transformadora de los diálogos indirectos recogidos por Azorín. La sinfonía de perspectivas se deja oír pronto y cada vez es más armónica: Dávila se va empapando de las eternas ideas añejas; Quiroga va oteando un moderno horizonte luminoso. El asunto, lejos de remitirse únicamente a la tarea literaria, se hace eco de la realidad vivida por esta generación de intelectuales autores que compartieron desastres en torno al año 98. El debate Dávila-Quiroga, de suma actualidad entonces, igual de necesario ahora, se transforma en una conjugación exquisita bajo la pluma del autor de Monóvar. A medida que avanzamos en la lectura la voz de Azorín no se escucha sola tras las palabras de Quiroga; sin darnos cuenta, la percibimos también en las reflexiones de Dávila.
Así es. La prosa de Azorín es vida hecha palabra. Va viviendo y va narrando; experimentando y reflexionando. No yerra en afirmar que la tarea del escritor se asemeja a la del pintor. Unidos por el eslabón de la contemplación, el obrar de uno y de otro se apoya en las cosas y, para considerarlas con precisión, conviene detenerse en ellas. Precisa será también la palabra buscada por la pluma del que no se conforma ante la «falta de expresión» sino que, queriendo dominar las herramientas del narrar, reconoce que «hay en todo momento una palabra, la palabra precisa, esa y no otra, que debemos utilizar y que no sabemos cuál era».
Azorín, escritor contemplativo y preciso por antonomasia, así lo atestigua. Su vocabulario es de una riqueza incomparable. Con sus obras, también con la que tenemos entre las manos, nos enseña a amar nuestra lengua, pues nos guía con finura a través de los entresijos del español menos conocido, pero pronto más amado.
Será quizá ese uso claro y puro de los vocablos, tan suyo, el que haga que sus páginas sean, al mismo tiempo, densas y dinámicas, profundas y livianas. La prosa azoriniana es caricia firme, seriedad apacible. La voz narradora cuenta los hechos y de ellos brota, delicada, una reflexión que se torna idea y que se plasma en palabra. No halla inconveniente en detener el avance de los acontecimientos para describir, pero no como freno abrupto sino con fino dinamismo de frases breves, a modo de pinceladas de cuadro impresionista.
Aunque por su título pudiera parecer una novela programática, incluso manual, el lector duda si aprende más con las reflexiones planteadas o con la encarnación de estas mismas en cada palabra de Martínez Ruiz. De tan perfectamente hilvanados, «teoría» y «ejemplos» llegan casi a ser uno en esta breve novela. Semejante logro venía ya anunciado en la segunda de las citas con las que el autor presenta su texto. Deja que Gracián sea profeta de lo que después revelarán sus páginas: «¿Qué importa que el entendimiento se adelante si el corazón se queda?». Así es, en ocasiones uno se descubre balanceándose con calma en una palabra, disfrutando con el ritmo mecedor de las frases. Para leer a Azorín sobra la prisa.
También el propio Quiroga parece, de hecho, querer manifestarlo. Con la humildad propia del sabio se confiesa pobre con frecuencia. Dice ignorar la trascendencia de lo escrito, la calidad de lo publicado. Duda incluso de su conocer, y admite, al más puro estilo socrático, «no saber nada, queridos amigos». Dávila, heredero del maestro, termina alabando la meditación por encima de las demás actividades pues «sin la meditación no puede haber sólida obra de arte; (...) la meditación contraída al arte literario».