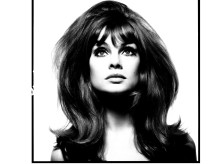Benigno Pendás es Presidente de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales
Benigno Pendás, Presidente de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales
«En el XVII España cede su posición a Francia, pero su inmensa Monarquía funciona razonablemente bien»

Benigno Pendás define su Biografía de la libertad como «un proyecto académico ambicioso», y no es para menos. Comenzando desde el Renacimiento y con la vista puesta en la Posmodernidad, el historiador y jurista prevé completar seis tomos profusamente documentados como búsqueda de la libertad bajo el imperio de la ley, «única forma de vida genuinamente humana».
Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo y letrado de las Cortes Generales, Benigno Pendás dedica este tercer tomo de su Biografía de la libertad al Barroco, y comparte con El Debate algunas de sus claves.
— Con este segundo tomo avanza en su gran obra Biografía de la libertad. ¿Qué es la libertad y qué relación tiene con la cultura?
— Biografía de la libertad es un proyecto académico ambicioso. Su objetivo es establecer un diálogo con el lector sobre las señas de identidad de Occidente. No es fácil ofrecer una definición unívoca y cerrada de un concepto polisémico por naturaleza.Me interesa sobre todo la libertad bajo el imperio de la ley, la «eleutheria» de la Grecia clásica, única forma digna de la vida genuinamente humana
Aquí me interesa sobre todo la libertad bajo el imperio de la ley, la «eleutheria» de la Grecia clásica, única forma digna de la vida genuinamente humana. Solo somos libres si podemos construir un proyecto personal según nuestras convicciones.
Pero la libertad supone también responsabilidad: los actos tienen consecuencias, afectan a otros seres que comparten la misma dignidad. No todo vale, no se puede actuar con prepotencia o con frivolidad. Hay que tomarse la vida en serio.
En particular, la política, espejo de la vida, debe estar orientada al bien común, al interés general. Al margen de aciertos o errores puntuales, tenemos que ser muy exigentes con los líderes políticos en este terreno.
— Este segundo volumen está dedicado al Barroco. ¿Cómo lo definiría y cuál cree que es su trascendencia? En el libro dedica un capítulo titulado «Entre ‘el’ barroco y ‘lo’ barroco»…
— «El» Barroco es una fase de la cultura europea, situada entre el Renacimiento y la Ilustración; «lo» barroco es un estado de espíritu, definido hace tiempo en un libro de gran repercusión por Eugenio d’Ors.
Enlaza con el Romanticismo y, si somos poco exigentes, también con el mundo posmoderno. Gustan el espectáculo, la exageración, la exuberancia… En el libro se recogen más de sesenta adjetivos críticos sobre el arte barroco por parte de quienes prefieren el racionalismo geométrico, sobrio y austero. Cuestión de gustos… Las curvas y las elipses se adueñan de la arquitectura; los contrastes, de la pintura; el culteranismo, de la literatura… Es una forma de ver la vida.
— La monarquía hispánica comienza el siglo XVII como potencia hegemónica y motor cultural (es nuestro Siglo de Oro) y lo termina en decadencia y casi en descomposición. ¿Le ha sentado mal el barroco a España?
— Hay que matizar algunas realidades históricas. Es evidente que, a lo largo del XVII, España cede su posición hegemónica en política internacional a la Francia del Rey Sol. Pero la «fábrica» de la inmensa Monarquía funciona razonablemente bien y el Imperio americano continúa siendo de máximo rango universal.
Como le dijo el conde-duque de Olivares a Felipe IV: «el negocio más importante de Vuestra Monarquía es hacerse Rey de España»
Alguna vez me dijo John Elliott, el gran historiador inglés, que los visitantes del Salón de Reinos (si algún día llegamos a ver esta ampliación del Museo del Prado…; él ya no la verá) van a cuestionar sus prejuicios sobre la decadencia española. Se ofrece allí una espléndida colección pictórica sobre los éxitos militares, encargada por Velázquez. El problema era en buena parte interno, el eterno debate entre «vertebrada» e «invertebrada».
Como le dijo el conde-duque de Olivares a Felipe IV: «el negocio más importante de Vuestra Monarquía es hacerse Rey de España». Así pues, el Barroco es la expresión cultural de una gran potencia, ya en declive, como sucede por ley implacable de la Historia, pero en el primer nivel del Espíritu de la Época.
— En el libro destaca a tres genios del barroco: Shakespeare, Velázquez y Bach. ¿Puede explicar por qué?
— El siglo XVII produce alguno de los mayores genios de la humanidad. Dedico capítulos especiales a Cervantes, Velázquez, Shakespeare y Bach; también a Newton, fundamental para la Ciencia moderna.
Sostengo que Velázquez no pertenece al espíritu barroco, sino que es un científico de la pintura
Sostengo que Velázquez no pertenece al espíritu barroco, sino que es un científico de la pintura, el mejor de todos los tiempos. Políticamente, no sabemos nada de su actitud: vivió y trabajó en la corte de Felipe IV, además de sus fructíferos viajes a Italia, pero su personalidad queda oculta detrás de su obra.
Todos los genios son hijos de una circunstancia, pero les importa sobre todo su «arte»; por ejemplo, Shakespeare consigue ser empresario teatral y utiliza a su modo la historia de Roma o de la propia Inglaterra; Bach, de familia musical y luterano de formación, emplea piezas de grandes compositores católicos cuando le conviene. Son genios, pero, ante todo, seres humanos.
— Las guerras de religión de esta época marcaron una división espiritual, cultural, política y hasta mental entre europeos católicos y protestantes. ¿Durán los efectos de esa ruptura hasta hoy?
— La paz de Westfalia, en 1648, consagra la división religiosa de Europa que empezó con Lutero en el siglo anterior. No cabe duda cabe de que hay un enfoque diferente, aunque es notoria la comunidad de raíces cristianas. Pero tampoco existe un corte radical; en Alemania, por ejemplo, conviven las dos tradiciones religiosas.
Lo mejor de la Reforma luterana y de la Reforma católica (mejor que Contrarreforma, concepto polémico) es la exigencia de libertad de conciencia, el primero de los derechos humanos. Lo peor, las guerras de religión, especialmente crueles. La primera Modernidad no es producto exclusivo de ninguna da las partes en litigio, sino una fórmula común a los defensores de la dignidad de la persona, sea cual sea su signo ideológico.
— El Barroco está precedido por una edad de las luces como fue el Renacimiento, y lo sucede otra edad de las luces, la ilustración. ¿Fue el barroco un período de oscurantismo entre dos edades de oro?
— De ninguna manera. Leopold von Ranke, padre de la historiografía moderna, decía que todas las épocas están igual de cercanas a Dios… Una lectura simplista distingue entre épocas de luz y de sombra y el tópico «medieval» se utiliza como sinónimo de oscurantismo.
El Barroco ofrece grandes creaciones culturales y el siglo XVII es también el origen de la Ciencia moderna. Ocurre que exagera sus propias características y pierde así la maestría de un Bernini o un Caravaggio.
A título personal, prefiero el Renacimiento con su apuesta por la libertad individual y el genio creativo, pero el siglo del Barroco es igualmente una etapa fundamental en el despliegue de la cultura europea (y, por cierto, hispanoamericana). El historiador no debe ser excluyente, puesto que debe conjugar las aportaciones de los diferentes espacios y tiempos.