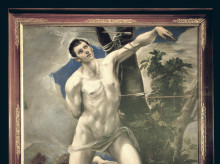La historia de la catedral de Córdoba entre las raíces del Patio de los Naranjos
Las excavaciones, cuyos orígenes se remontan a 1931, arrojan restos arquitectónicos del siglo I

Los arqueólogos Raimundo Ortiz y Alberto León han presentado el estado de los trabajos de la excavación que actualmente se desarrolla en el Patio de los Naranjos, en la Mezquita-Catedral de Córdoba. La actividad está encuadrada dentro del ejercicio de transparencia que viene realizando la institución en los últimos años y trata de poner de relieve la importancia de unos hallazgos que permitirán conocer mejor el pasado del monumento.
El trabajo, que se remonta a las labores llevadas a cabo por el arquitecto Félix Hernández entre 1931 y 1942, presenta una gran complejidad por la disposición del propio patio y la ubicación de los árboles, que no pueden verse afectados por las tareas de los arqueólogos.
El origen de esta intervención se sitúa en 2015, a raíz de un proyecto del plan nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el que se propuso digitalizar los fondos del archivo personal de Félix Hernández depositados en el Museo Arqueológico de Córdoba. Uno de los aspectos más interesantes de ese archivo, que estaba prácticamente inédito hasta la fecha, era la documentación que Hernández realizó entre 1931 y 1942 durante las excavaciones arqueológicas en la Mezquita-Catedral y que consistían en aproximaciones muy superficiales y con una lectura muy parcial. Se procedió a la recopilación y digitalización de un amplio repertorio de fotografías, tanto en negativos en cristal como en positivos y negativos en acetato, además de croquis y anotaciones de campo, que aportaban cotas, profundidades y algún detalle descriptivo. Aunque lo más destacado de esta información eran los planos, cuentan desde el cabildo, tanto del interior como del patio.
Lo que se ha hecho con los datos que arroja la excavación ha sido documentar la profundidad de la cimentación, pudiéndose fechar desde el siglo V al VIII.
Objetivos de la excavación
El objetivo del Cabildo y del equipo de arqueólogos que desarrollan la intervención es volver a excavar las estructuras en las que había actuado Félix Hernández pero con una base metodológica actual haciendo una lectura de todas las fases, completando los elementos que habían quedado sin resolver y realizando una lectura científica de la evolución del sitio desde la época romana hasta el momento de la construcción de la mezquita aljama.
Los resultados han sido mucho más interesantes de lo que se planteaban al principio, ya que se han podido podio corregir algunas informaciones que no aparecían bien registradas y se está tratando de precisar la cronología de la evolución de los distintos edificios que han ido componiendo el monumento.
En los últimos días de excavación se ha podido datar restos de un edificio que se integra en el conjunto y que se sitúa en torno al siglo III o IV y cuya identidad no se sabe aún con absoluta seguridad. Sin embargo, los arqueólogos defienden que la investigación no debe limitarse a la localización de la iglesia de San Vicente, sino que habría que ampliar el foco para analizar un sector urbano mucho más amplio ocupado por un complejo episcopal, que existía en todas las ciudades episcopales del mundo mediterráneo y que estaba compuesto como mínimo por tres grandes edificios: la basílica episcopal, el baptisterio y el palacio del obispo.

La historia que guarda el Patio de los Naranjos se remonta al siglo III
Bases milenarias
Se han identificado un par de fases plenamente romanas, de entre los siglos I-III d.C. Están representadas por una primera etapa cuyo único muro está orientado este-oeste. El siguiente momento, con algunos muros más, ya presentan una orientación idéntica a la que se mantiene en época tardoantigua. Se asocian con restos de estucos, revestimientos pintados de varios colores (negro, rojo, verde, amarillo) y numerosos fragmentos de mosaico, todo removido como producto de la eliminación de las construcciones de esta fase.
La siguiente fase, ya perteneciente a un momento en torno al s. IV d.C., está representada por muros de piezas de sillería reutilizada, vinculándose, por ahora, todas estas ocupaciones con ámbitos domésticos. De los siglos V y VI, explican desde el Cabildo, «tendríamos edificaciones pertenecientes al complejo episcopal anteriormente excavado y ya comentado, como el gran muro de mampostería asociado a pinturas y mosaico, y el ábside que posteriormente se le adosa».
La fase posterior ofrece la construcción de un pórtico de unos 23 metros de largo flanqueado por exedras en sus extremos que estaría abierto a la calle y funcionaría como acceso oeste al conjunto de edificios existente en el actual patio. El pórtico se completa con un cuerpo de estancias intermedias entre este acceso y el gran edificio situado más al este. La cronología de este nuevo edificio se sitúa en torno al tránsito entre los s. VI y VII d.C.