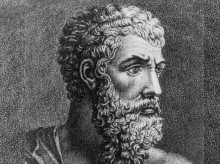El terror de los tenores
Unas funciones de la ópera Attila han pretendido rescatar, estos días, del injusto olvido a una de las más relevantes sopranos españolas de la segunda mitad del siglo XX, Ángeles Gulín, cuya poderosa voz resonaba en los teatros del mundo con la fuerza incontenible de un torrente

Ángeles Gulín (centro) tras una función de 'Aida' en el Liceo de Barcelona
Al principio de la posguerra, el señor Gulín, que no debía haber caído en el bando ganador, intentaba sortear las represalias entre las aldeas de la remota Ribadavia. Aficionado a la música, ofrecía aquí y allá sus casi improvisados servicios de maestro, mientras soñaba con alcanzar algún puesto que le permitiese vivir dignamente de su gran pasión.
En la villa orensana lograría situarse al frente de la banda municipal, pero dos circunstancias le convencieron pronto de que lo mejor para él, y su familia, era hacer el petate e intentar buscar un medio de vida más seguro en el refugio incierto de la emigración. El alcalde de Ribadavia, que era amigo suyo, no podía garantizarle la seguridad.
El salario resultaba tan exiguo, además, que la dieta familiar debía, por necesidad, completarse con las cáscaras de naranja que él iba recogiendo por ahí, entre ensayo y actuación. En el remoto Uruguay tenía algunos parientes o conocidos; así que, en 1947, se embarcó, primero él solo, rumbo a Montevideo, y cuatro años más tarde ya pudo reunir en su nuevo destino a toda la parentela: la esposa y seis hijas.
Paloma, la niña que no podía dejar de cantar
Entre la niñas, la que había nacido en 1939, Ángeles, pero a la que todos llamaban Paloma, demostró muy pronto una vigorosa inclinación por el canto que, su padre, se ocuparía de cultivar. Allí donde él no llegaba, lo hizo Carlota Bernhard. La cantante judía, huida a tiempo del horror nazi, se ocupada de enseñarle los rudimentos del arte vocal, y algunos valiosos secretos, en el conservatorio de la capital uruguaya.
De talento bien precoz, Ángeles, que recuperaría su nombre bautismal para el futuro desempeño artístico, debutó a los diecisiete años con unas tempranas funciones de La Flauta Mágica, en el Ateneo de la ciudad. Se alternaba con otra soprano en el exigente, pero agradecido si se poseen los recursos precisos para interpretarlo, rol de la Reina de la Noche. Y más o menos sucedió lo de siempre. El público, a menudo un juez infalible, supo distinguir a la artista en ciernes de la diletante, exigiendo que fuese ella, y no su compañera, quien cantara el resto de las funciones programadas.
En aquellos iniciales años sudamericanos hubo zarzuela (que tanto gusta por allí, aun hoy) y algún título más de ópera. Aunque pronto se decidió que si se trataba de hacer carrera, el futuro pasaba inevitablemente por el regreso al viejo continente. Juntando algunas perras y con su recién estrenado marido, el barítono español Antonio Blancas, Ángeles regresó a España, para continuar luego peregrinaje hasta Alemania. Tampoco era la añorada patria el lugar más propicio para explorar ambiciosos desarrollos artísticos.
En el feudo de Beethoven, Brahms y Wagner, al principio, las pasaron canutas; pero como el hombre ganó un relevante concurso en Múnich, ambos consiguieron algunos oportunos trabajos en lo suyo, después de haber servido, ella, en algún restaurante. Nadie duda de que si se hubiera encauzado por ahí, la poderosa voz de la Gulín habría triunfado, también, en el repertorio wagneriano: de hecho, uno de sus primeros compromisos fue durante unas representaciones de «La Valquiria», al lado de la legendaria soprano Astrid Varnay, e incluso luego, ya en Italia, abordaría la protagonista femenina de El holandés errante (con el gran Giuseppe Taddei como pareja).
Italia la consagró con las tempranas óperas de Verdi
Pero la suerte de Ángeles Gulín dependería de su afinidad hacia las tempranas sopranos de Giuseppe Verdi, que después de la guerra habían experimentado un cierto auge gracias, sobre todo, a aquellas primitivas grabaciones con las que la RAI promovió, de nuevo, el interés por infrecuentes títulos como Alzira», Aroldo, Stiffelio, … y también Attila, I Due Foscari, Il Corsaro, Giovanna D’Arco.
Riccardo Muti, sin duda el último gran verdiano de nuestros días, al referirse a los requerimientos que debe reunir toda cantante que desee medirse con éxito con el personaje de Odabella, la heroína de Attila, refiere lo siguiente: «Capaz de cortar el espacio del teatro como una cuchilla, pero también de cantar con extrema morbidez, casi como una flauta».
La intérprete española podía realizar ambas cosas. Por eso, en 1968, se presentó confiada al Concurso Voces Verdianas de Busetto, el más importante de Italia, una suerte de Eurovisión de la lírica en esa época. Arrasó. El día de la final, tras proclamarse vencedora indiscutible, le hicieron repetir hasta siete veces el ardoroso final del aria de Abigaille en Nabucco.
Aquellas gentes enfervorizadas habían descubierto el extraordinario torrente que, bajo un manto de fina seda, desplegaría todo su fulgor, en temporadas venideras por los principales escenarios europeos, mayormente los exigentes italianos, aunque sin olvidar, tampoco, ni los grandes teatros alemanes (Berlín, mayormente) ni los de su propia casa (se prodigó en Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, La Coruña, …)
Cuando hizo vibrar las arañas de La Fenice
Todavía hay quienes no han podido olvidar la fuerza sobrehumana de aquel trueno capaz de traspasar, con la diáfana precisión de una flecha, cualquier orquesta por grande que fuese, hasta hacer vibrar las mismas arañas de cristal suspendidas sobre las cabezas de los espectadores en La Fenice de Venecia, el histórico coliseo para el que Verdi compuso La Traviata. Allí la Gulín cantó óperas imposibles para los recursos más comunes de las sopranos, como La Wally de Catalani, un auténtico tour de force vocal.

Ángeles Gulín en El Corsario, Teatro La Fenice de Venecia, marzo de 1971
En el libro que el apasionado de los instrumentos sustanciosos, Santiago Vela, dedicó a la artista, el desaparecido director Jesús López Cobos sostiene que reflejar aquel caudal con medios tecnológicos, en aquellos días, era una tarea prácticamente imposible. Y se lamenta de que si no han quedado «muchos testimonios fonográficos» (los hay, pero sobre todo merecen interés aquellos que las huestes corsarias se encargarían de obtener subrepticiamente en los teatros), se debía a que su voz no era «apta para micrófonos que se ponían al rojo vivo con gran facilidad».
Lo quiso intentar, con todos los generosos medios a su alcance, la Deutsche Gramophon, el sello por excelencia de la música clásica que, a principios de los 80, se había propuesto grabar con ella uno de sus reconocidos caballos de batalla, Nabucco. El reparto era estelar, de aquella época, e incluía además a otros dos compañeros insignes, con los que ella actuó en varias ocasiones, el barítono Piero Cappuccilli y el tenor Plácido Domingo, bajo la batuta del malogrado Giuseppe Sinopoli. No pudo ser. Ya para entonces los problemas renales que entorpecerían el completo desarrollo de su carrera, abortándola antes de tiempo, le impidieron darse ese merecido gusto.
Domingo, por cierto, que cantó con ella varias míticas funciones de La Gioconda en Alemania (el título con el que ambos habían debutado antes en Madrid, el mismo día), un espléndido Tabarro registrado por TVE en el Teatro de la Zarzuela y el estreno, también capitalino, de El Poeta de Moreno Torroba, no debía encontrarse entre esos desgraciados colegas que consideraban a la Gulín «el terror de los tenores». Le decían así «porque opacaba cualquier voz de tenor que cantase a su lado», según recordó el gran Pedro Lavirgen, compañero de innumerables jornadas victoriosas, sobre todo en el viejo Liceo, donde ambos se convertirían en ídolos especialmente venerados de la afición barcelonesa.
Pavarotti no sabía qué hacer con ella
Parece que peor lo llegó a pasar Pavarotti, cuando tuvo que compartir Un ballo in maschera con la diva gallega. «¡Qué voy a hacer cuando cantemos nuestro dúo del segundo acto, solo se la escuchará a ella!», dicen que se le oyó quejarse durante los primeros ensayos. Y José Carreras, que acudió hasta Venecia para descubrir de primera mano aquel prodigio, en unas pruebas de otra pieza verdiana, Il Corsaro, al percatarse, exclamó casi aturdido: «¡Díos mío! ¿Pero qué es estooooo?»
Existe el tópico de afirmar que las voces grandes, más bien descomunales como la suya, ancha, oscura, resultan, por contra, escasamente pródigas en sutilezas. Al respecto, Lavirgen también recordaba que la de la soprano «estaba unida a una línea de canto de impecable estilo y musicalidad». «Musicalidad innata», destaca López Cobos. Y Alan Blyth, el estupendo crítico del Times, en su mejor etapa, tras haberla apreciado en unas funciones de Andrea Chènier, en el Covent Garden londinense, resaltó «su capacidad de alternar penetrantes agudos con bellísimos pianísimos».
Los 70 del siglo pasado fueron el cénit de la Gulín, el periodo que la consagró como una de las sopranos dramáticas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Lo demuestran sus compromisos al lado de grandes directores como Carlo Maria Giulini, junto el que cantó el Réquiem verdiano en el Festival de Edimburgo, y con los últimos divos tenores de su tiempo, Mario del Monaco y Carlo Bergonzi.
Un tardío, aunque relevante debut en el Met
América también la había reclamado temprano, con unas primerizas actuaciones de Tiefland en el Carnegie Hall. Allí no volvería más hasta que el Met quiso contar con ella para el regreso de una producción muy publicitada, y que el teatro mantiene hasta hoy (la cantó Sondra Radvanovsky en sus inicios), de otra obra de erizadas complejidades, Las vísperas sicilianas de Verdi. La grata remembranza de haber pisado la catedral norteamericana de la lírica, en 1982, se mezclaba en ella con el pesar de los dolores que tuvo que soportar durante unas representaciones que, lamentablemente, casi sellarían su despedida internacional.
En sus últimos años, disfrutó de una alegría inesperada al vivir los primeros pasos de su propia hija, la estupenda soprano Ángeles Blancas, que si no aquella voz irrepetible heredó de la progenitora la llama inextinguible del temperamento dramático. Cuando aquel volcán se apagó definitivamente, en 2002, y aún después, se echaron en falta los tributos, escasos para su valía, el lugar privilegiado que llegó a ocupar en la escena lírica mundial. Este país es así.
Ahora que el Teatro Real la recuerda brevemente, al proponer su Attila (porque antes, en 1976, la Gulín había cantado este mismo título, pero en el Teatro de la Calle de Jovellanos), la minúscula referencia en la hoja volandera de un pobre programa de mano resulta, más que insuficiente y poco adecuada, una tristeza que quizá solo alcanza a mitigarse cuando se regresa personalmente a sus grabaciones, al final, no tan escasas si se busca con paciencia.
Aunque, es verdad, no sean capaces de transmitir más que un pálido reflejo de aquel vendaval que inundaba el aire de los templos líricos con sonidos gloriosos.