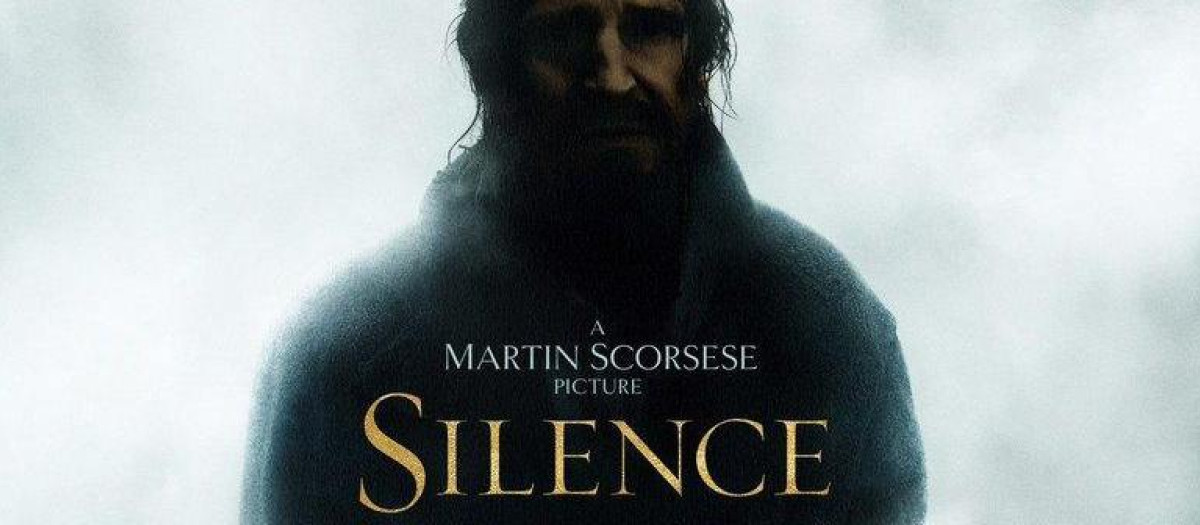
Cartel de la película 'Silencio'
El Debate de las Ideas
Entre la hagiografía y la tragedia
Silencio radicaliza las preguntas sobre la literatura católica
En la época de la novedad y el apaciguamiento, nada más subversivo que desempolvar viejas polémicas. El estreno de Silencio, inspirada en la novela homónima de Shusaku Endo, suscitó reacciones antagónicas entre los católicos. ¿Era un encomio de la apostasía o un canto a la libertad de los hombres, llamada a la gloria pero seducida siempre por la bajeza, convocada al martirio pero tentada permanentemente, a diario, por la apostasía? ¿Exaltaba la soberbia humana o, por el contrario, la misericordia divina, que persevera incluso tras la negación, el perjurio, la blasfemia? Al final de la película, el protagonista, Andrew Garfield, descubre que el Señor nunca lo ha abandonado, ni siquiera después de su traición… «Yo soy el que soy» es, antes que una afirmación metafísica, una promesa: «Yo soy el que estará».
Silencio radicaliza las preguntas sobre la literatura católica: ¿proclamar el esplendor de la creación exige negar su drama? ¿Sondear la miseria implica maldecir al Creador? Es lo que sugerían determinados críticos de la película. Su director, Martin Scorsese, debería haber soslayado la posibilidad del fracaso. ¿Para qué considerar el riesgo de la apostasía? Apenas basta con mostrar mártires al mundo. La hagiografía es, así, el único género que podría cultivar el escritor católico: filmar la virtud y esconder bajo la alfombra el vicio; proclamar con reverencias la santidad y, en cambio, ocultar el pecado como quien disimula un lamparón. Si Cristo ha vencido, ¿cómo no entregarnos al triunfalismo?
El interrogante, por desgracia, sigue cobrando fuerza. ¿Podemos escribir de espaldas al dolor y al mal? ¿Mojar la pluma en ambrosía sin empaparla a continuación en sangre? ¿Anunciar entre vítores la redención sin afirmar primero la caída, la resurrección sin reconocer la cruz? Como escribe Miguel d´Ors en su último poemario, Viaje de invierno:
y telarañas negras por el pecho,
hay que tener izquierdo lo derecho
y la memoria más que enmarañada;
hay que tener, no sé, la sangre aguada,
hay que tener el corazón estrecho
para decir «El mundo está bien hecho»
y luego irse a dormir como si nada.
Bien hecho estuvo, sí; pero duró
muy poco el bien: apenas la mañana
del primer día del Tiempo. Y se acabó,
que en cuanto comenzó la especie humana
a intervenir en él, lo escaralló.
Y todo por probar una manzana.
La literatura católica está llamada al claroscuro. Celebra la existencia, pero identifica el riesgo. Bendice el don, pero registra el desgarro. Tan sacrílego es negar la belleza del mundo como orillar la herida que borbotea en sus entrañas. El escritor católico baila gozoso, igual que un funambulista, entre dos abismos: la ingratitud y la ingenuidad. Si bien no diluye el drama en comedia, tampoco lo anega en tragedia. Es sensible al bien ubicuo y al mal parasitario, a la gracia y a su más que probable corrupción. Sabe que el trigo y la cizaña crecen juntos, simultáneamente, entreverados incluso en el seno de la propia alma. El pesimista lo acusará de frívolo; el optimista lo motejará de sombrío. Siempre estará en peligro de marginación porque su palabra es indigesta para el mundo: demasiado intempestiva para el progresista; demasiado compasiva para el reaccionario.
El meapilas repudia el drama; el posmoderno —quien nos ocupa hoy— repudia el don. Aunque percibe con lucidez la herida, a duras penas atisba el cuerpo glorioso que se desangra. Como la modernidad secularizó la escatología, la posmodernidad ha secularizado el pecado. Si la primera se fundaba en un optimismo, la segunda es la frustración que sigue a todo incumplimiento. Embriagado por la fantasía prometeica, el hombre moderno se había propuesto asaltar el cielo y terminó pavimentando un infierno. El entusiasmo ideológico se apagó en Auschwitz. El progreso tecnológico culminó en Hiroshima. El rugido —recordemos a Sartre— degeneró en náusea.
La palabra Absurdo nace ahora de mi pluma […]. Y sin formular nada claramente, comprendía que había encontrado la clave de la Existencia, la clave de mis Náuseas, de mi propia vida. En realidad, todo lo que pude comprender después se reduce a este absurdo fundamental. […] Absurdo, irreductible; nada —ni siquiera un delirio profundo y secreto de la naturaleza— podía explicarlo.
La existencia ya no resulta de un toque de varita, sino de una vomitona; no de una sobreabundancia, sino de un empacho. Persuadido de la ubicuidad del mal, cegado por la certeza de un absurdo, el posmodernismo concibe al hombre como problema: para el planeta, para sí mismo. La redención exigiría hoy una extinción. El ecologismo propugna la desaparición del hombre en aras del equilibrio natural. El transhumanismo propone su superación en nombre de una eficiencia robótica. Abundan voces que nos conminan a la esterilidad anticonceptiva, pensadores que proclaman el sinsentido, periodistas que registran puntualmente los síntomas de un desastre.
Se nos revela ahora, por contraste, el lugar que está llamado a ocupar hoy el escritor católico. Si durante la modernidad debía recordar el relato del Génesis, el dogma del pecado, la insoslayable realidad de la miseria humana, si entonces le competía refrenar un ímpetu titánico, ahora su tarea es más grata. No se trata ya de señalar la cizaña, sino de celebrar el trigo; no ya de reprimir un impulso, sino de entonar una alabanza. El autor católico transmutará el desdén en alborozo, la náusea en arrobo. Su mirada será por fuerza más penetrante: en la gratuidad que el posmoderno interpreta como absurda, él percibirá una gracia inmerecida; en el desorden del cosmos, él entreverá una mano amorosa.
Pero ¿no estaremos cargando sobre los hombros del escritor católico una tarea que no le corresponde? ¿No lo degradamos a apologeta? ¿No estaremos reclutándolo para una guerra cultural? En realidad, no pretendo asignarle una misión, sino vaticinar su destino. Tal vez el autor católico no deba proponerse reconciliar a sus coetáneos con la realidad, pero lo hará en cualquier caso. En el culmen paroxístico del nihilismo, incluso sus invectivas resonarán como el canto de san Francisco de Asís; incluso sus descripciones más rigurosas adquirirán los contornos de un ditirambo. Escribe Eloy Sánchez Rosillo:
estaba ahí la primavera.
¿Cómo pudo ser todo así, tan simple?
Algo raro ocurrió.
El balcón de una casa
cualquiera, en una calle
de una ciudad cualquiera.
Abrí y miré. Eso tan sólo hice.
Y sucedió el prodigio.
Qué cosa tan extraña.
Mi casa era un palacio.
Yo era el rey de la vida.
El balcón daba a marzo,
a un día de jilgueros.
El escritor católico aparecerá menos como un apóstol de lo divino que como un custodio de lo humano, menos como un místico que como un bon vivant. En otro tiempo, antes del desencantamiento y el hastío, de la desesperanza y la náusea, había de recordarles a hombres fascinados por la naturaleza la inconmensurable superioridad de su Autor. Hoy, en medio de la desolación, cuando todavía resuenan los ecos de las detonaciones atómicas, cuando la extinción constituye un porvenir posible para muchos y deseable para algunos, el autor católico afirmará la dramática belleza de la existencia. No negará el dolor ni la muerte, pero, con Jiménez Lozano, los considerará el asequible precio a pagar por la maravilla de estar vivos.
A partir de hoy habremos de repetir como un sonsonete el famoso verso de Chesterton. «Sólo hay un pecado: llamar gris a una hoja verde». Nuestra tarea es más exigente y sencilla que nunca. Encumbrar la creación para honrar a su Creador. Desvelar la gracia que se oculta tras el absurdo, iluminar el sentido que subyace al caos. En definitiva, bailar, como funambulistas enloquecidos, entre la hagiografía y la tragedia.



