
Imagen de cubierta de 'Prohibido morir aquí'
‘Prohibido morir aquí’: entender que la vejez es un valor
Elizabeth Taylor traza un elegante retrato, lleno de clarividencia, humor y agudeza emocional, sobre la vejez ante el inevitable declive
Ya que sabemos que vivimos más, lo importante será mejorar la calidad de vida. El gran reto será conseguir que esta mayor expectativa de vida sea activa e independiente. Actualmente, más que la muerte, atemoriza la soledad y la dependencia. Ser conscientes del declinar del tiempo lleva aparejadas sus luces y sus sombras. Y sus decepciones. Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor –de 1971, considerada una de las cien mejores novelas de todos los tiempos–, trata de esta soledad y aislamiento que la provecta generación sufre. Reflexiones como «no vendría mal una ayudita para levantarme del sillón» o «sería buena idea abandonar los fogones y descansar de los quehaceres del hogar» se agolpan en sus cabezas…. Unos pensamientos que tienen mucho de practicidad y verdad honrosa, actuando, en ocasiones, como falso analgésico. Más bien como alicates que aflojan y atornillan movimientos y ocurrencias evanescentes. Es de justicia valorar esas vidas que parecen quebradas al presagiar un futuro que, a muchos, se nos presenta inhóspito. Lo dice Álvaro Pombo, «sería hermoso que la sociedad entendiera que la vejez es un valor. Que el tiempo acumulado lo es».
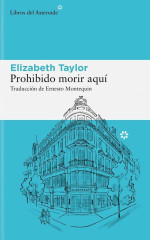
Libros del Asteroide (2025). 240 páginas
Prohibido morir aquí
Algo así siente la protagonista de Prohibido morir aquí, la señora Palfrey, al instalarse en el londinense Hotel Claremont, tras enviudar. Ancianos burgueses y distinguidos –la autoritaria señora Arbuthnot; la señora Burton, que gusta saborear algún licor -Bristol Cream-; la señora Post, experta en curiosear, y el señor Osmond, con su hilarante humor– se hospedan aquí hasta que sus capacidades físicas aguanten y alguno tenga que tomar, irremediablemente, el camino de una residencia. Un compendio de vidas que susurran estados de ánimo. Para estos ancianos no tener que pedir ayuda para andar o ir al baño ya es una hazaña épica. Para colmo, la ausencia de visitas familiares es otra triste razón que les conduce a algo tan impersonal como un hotel.
Un día, caminando bajo la lluvia, la señora Palfrey resbala y cae. Cerca, Ludovic Myers, un aspirante a escritor casi en la miseria que se alimenta a base de comida enlatada, se aproxima y la ayuda levantarse. En agradecimiento, Palfrey lo invita a cenar. Vamos, que le toca la lotería. La señora Palfrey le hace pasar por su nieto ante los compañeros huéspedes –su nieto real, Desmond, vive en Londres, pero nunca la visita–. Ludo se convierte en una alegría imprevista. Les ha tocado la lotería a ambos. Palfrey, sin querer, juega en esa fina línea entre la ilusión de una nueva amistad y el seguro olvido por parte del joven. Pero ni tan mal este antídoto contra todo lo que destila la soledad. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca sucedió, canta Sabina. Recuerden que la otra opción es seguir en pie a base de esperanzas huecas: un «tal vez venga hoy alguien a visitarme», «¿alguien se acordará de mí? » o «¿alguien me seguirá añorando…?».
El hotel es otro activo personaje. En los primeros compases, contemplamos la vida de un grupo de venerables ancianos donde todo es armonía, pero a medida que avanza la novela termina imponiéndose la realidad y la idea de que nadie puede esquivar las leyes de la naturaleza. Pasan las horas. Las escasas salidas. Queda el vestíbulo, donde leen el menú cada día como máximo aliciente. El salón donde meriendan galletitas con mantequilla. Saul Bellow definió la escritura de Taylor como una pasamanería de tópicos a base de jerez –Tío Pepe– y el tintineo de tazas de té. En la forma es más Austen y en el fondo, más Katherine Mansfield. Enamorará a los amantes del clásico universo british de paisajes verdes y calles llenas de humedad. Y otro cielo, que diría Cortázar. Una atmósfera, eso sí, entre tinieblas, como si de una cárcel perpetua se tratasen esos años postreros.
El estilo de Taylor es ya de por sí un género literario. Con una extraordinaria clarividencia, nos mueve de puntillas por cada peripecia, enredando entre la sugerencia y la elipsis. Haciéndonos partícipes de alegrías y miserias sin caer al vacío del exceso verbal. Nos estremece la verdad que augura. En definitiva, filosofía de vida de calado: «Ser viejo era un trabajo duro. Era como ser un bebé, pero a la inversa. Un niño pequeño aprende algo nuevo cada día; un anciano olvida algo cada día. Los nombres desaparecen, las fechas ya no significan nada…». Innegable la sencillez de este fragmento, pero con la fuerza de un rayo.
Llegado un momento todo quedará enterrado bajo un halo de tristeza, como si no fuésemos capaces de superar la impresión de autenticidad que nos envolvía desde el inicio. Taylor exhibe gran dominio de los aspectos emocionales y tragicómicos de la condición humana. Uno intenta fingir que no pasa nada, hasta que te das cuenta de que esa certeza decadente y ese trasiego de soledad ni siquiera ya permanecen.



