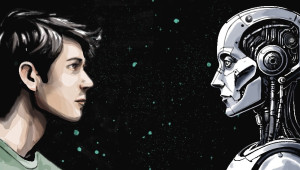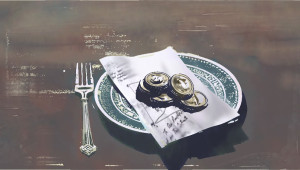La importancia de lo oculto
Los investigadores que emprendieron el análisis del problema a mediados del siglo XX se encontraron, con sorpresa, que, cuando medían, por un lado, el valor del PIB y por otro las producciones de trabajo y máquinas y sumaban estas dos últimas, los resultados de una y otra medida no coincidían
El cielo estrellado es un espectáculo fascinante. Será una gran desgracia si, como se dice, la velocidad de expansión del Universo es tan alta que dentro de no mucho tiempo, astronómicamente hablando, se dejara de ver la luz de las estrellas. Muchos descubrimientos importantes han sido consecuencia de indicios que parecían no tener importancia. Así pasó con ocasión del descubrimiento del planeta Neptuno, fruto de la observación de las desviaciones en su órbita del planeta Urano, que mostraban que estaba siendo atraído por algo desconocido. El descubrimiento resultó extraordinariamente notorio ya que uno de los grandes filósofos de por aquella época había llegado a la conclusión y publicado que el número de planetas del sistema solar no podía exceder de los siete que, por aquel entonces, se conocían.
Hechos parecidos tienen lugar en cualquier ciencia. Nunca se puede presumir de que ya se sabe todo, ni tampoco despreciar cualquier indicio por pequeño y poco significativo que parezca.

Pasando de la Astronomía a la Ciencia Económica, un caso con características similares es el que ocurrió cuando se trató de encontrar qué variables económicas eran las que causaban el crecimiento o decrecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), una de las magnitudes económicas más citadas y de mayor relieve y que suele pensarse que está muy relacionada con el bienestar de un país. El PIB mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un país en un año. Esta cantidad de bienes y servicios, se pensó, es la consecuencia de la labor del número de personas que trabajan y del número de horas en las que se emplean las máquinas. El PIB debe ser necesariamente la suma de las producciones de las unas y las otras. Siguiendo el mismo razonamiento, se consideró que si se aumentaba el número de trabajadores y el de máquinas el PIB debía aumentar también. Más trabajo, más máquinas, más bienes, más bienestar, fue la conclusión
Los investigadores que emprendieron el análisis del problema a mediados del siglo XX se encontraron, con sorpresa, que, cuando medían, por un lado, el valor del PIB y por otro las producciones de trabajo y máquinas y sumaban estas dos últimas, los resultados de una y otra medida no coincidían. Se encontraba casi siempre una diferencia o residuo positiva o negativa entre uno y otro de los dos valores obtenidos para el PIB. Al igual que había ocurrido con el descubrimiento de Neptuno, algo había oculto, algo se desconocía que daba lugar a tan extraño resultado. Profundizaron en sus investigaciones y encontraron algo más interesante todavía: cuando en lugar de analizar el valor absoluto del PIB se analizaba su crecimiento, su tanto por ciento de aumento sobre el año anterior, se encontraba que era la diferencia o residuo el que explicaba la mayor parte del crecimiento o decrecimiento.
Los análisis sobre el PIB se podían hacer del mismo modo en relación con la productividad, que viene a ser la relación entre lo producido y los medios empleados.
Se comprobó que en países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, en el periodo 1960-1990, el residuo podía explicar alrededor de un 40 por ciento del crecimiento. Por ejemplo, si el país había crecido un 5 por ciento, un 2 por ciento se debía a la acción de los factores ocultos en el residuo y un 3 por ciento a los conocidos (mano de obra, instalaciones y máquinas). Al residuo acabó por denominársele «Productividad Total de los Factores» (PTF). Sus efectos sobre la productividad y el PIB comenzaron a publicarse con regularidad.
Datos recientes elaborados por EUKLEM, base de datos de la Universidad de Groninga (Países Bajos) muy utilizada, relativos a la incidencia del PTF sobre el crecimiento de la productividad, correspondientes a los periodos 1983-1995 y 1996-2004 arrojan resultados como los siguientes: En Francia el crecimiento del PTF fue causa, para los periodos señalados, del 30 por ciento y 35 por ciento del crecimiento de la productividad del trabajo; en Alemania del 56 por ciento y del 24 por ciento; en Italia del 48 por ciento y del -50 por ciento, en España del 23 por ciento y del -260%.
Los datos publicados por EUKLEM vienen a coincidir con los publicados por la Comisión Europea, en 2024, que mostraban que la productividad del trabajo en España se alejaba de la media comunitaria, siguiendo una senda descendente que casi duplicaba la de la eurozona. Este comportamiento se ha mantenido desde los años noventa del siglo pasado.
En 1991 la productividad por empleado en España era muy similar a la media de la OCDE, y ocupaba el lugar 12 en una lista de 30 países. En 2021 la productividad de España estaba por debajo de la media de la OCDE y ocupaba el lugar 20 en una lista de los mismos 30 países
La determinación de cuáles eran los componentes del residuo alcanzó enorme importancia para el diseño de estrategias. Se comprobó que estos componentes se relacionaban con la calidad de las instituciones y de las infraestructuras; la actividad emprendedora; los valores; la calidad de la gestión; el nivel educativo; la estabilidad del entorno; la estabilidad regulatoria y política; la libertad. Todos ellos de cuantificación más o menos complicada pero que, en su conjunto, podían hacer que dos países con el mismo número de trabajadores y de máquinas tuviesen un crecimiento muy distinto del PIB y de la productividad.
Consecuencia práctica fue también que cuando se trata de dar cuenta de la marcha buena o mala de la economía de un país haya de citarse el crecimiento de su PIB pero también otros índices, relacionados con los componentes del PTF, como su gasto en I&D, su tasa de paro, su creación y desaparición de empresas, su emprendimiento, su renta per cápita, su situación en las clasificaciones de competitividad mundial, la complejidad de sus regulaciones, porque todos ellos, en su conjunto, miden el bienestar económico a corto, medio plazo y su evolución esperable.
Andrés Muñoz Machado es Doctor Ingeniero Industrial