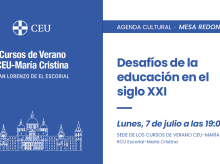La ingenua propuesta de que no hay que juzgar
Sin juicios estaríamos perdidos, sería como cruzar la calle sin mirar. Los que proponen evitar juicios o prejuicios o posjuicios ignoran la naturaleza humana
Vistas las consecuencias de nuestros juicios, que muchas veces rigidizan las relaciones interpersonales, encasillan a las personas e impiden la novedad, es normal que se proponga evitar juzgar. Buena voluntad no le falta al consejo, pero esto es un nuevo ridículo, pues no solo no puede evitarse el juicio (pre- o post-), sino que el juicio es necesario debido a la complejidad de este mundo. El error, por tanto, no es prejuzgar o juzgar, sino considerar que el juicio es la «última palabra».
Si bien con el juicio aparece la prevención señalada, la verdad es que se suele tomar el juicio como la justificación de nuestras acciones. Las dos posturas, evitar el juicio como tomarlo como referente de nuestro actuar son como dos extremos de un péndulo. Tanto en los dos extremos como en todos los puntos intermedios hay error. Un extremo aconseja anular el juicio para no ahogar a la persona y el otro extremo considera el juicio como la justificación de las acciones. Lo que propondremos es romper el péndulo, pues como decía anteriormente los puntos intermedios no hacen más que participar en distinta medida de los errores de los extremos.
Veamos primero la bondad y necesidad del juicio, luego veremos los dos errores y, por último, una propuesta sobre cómo usar los juicios.
Una de las bondades del juicio es absolutamente necesario debido a la complejidad de nuestro mundo. La persona cuando contempla este mundo, en cada momento, percibe muy poca información. En la conversación con una persona solo tenemos a nuestra disposición un poco de información visual y auditiva, pero falta mucha información. Ni siquiera percibimos sensorialmente todo lo que igual valdría la pena percibir. Igual que el sentido de la frase se obtiene del párrafo y del conjunto del texto, así pasa con lo que vemos y oímos. Los datos sin contexto no son datos, sino meras perturbaciones y variaciones de las características de la misma forma que ocurre con el ruido. El caso es que solo con la información accesible en un momento concreto no sabríamos qué hacer. Para darle sentido a la realidad necesitamos un contexto que siempre es muy subjetivo y experiencial. Ese contexto lo constituyen nuestras creencias, nuestras ilusiones, nuestras frustraciones y un largo etcétera, en definitiva, toda nuestra historia. Por eso, es natural y sano que ante la misma información dos personas tengan comprensiones distintas o incluso que la misma persona tenga comprensiones distintas en la medida que cambie su contexto de referencia, bien porque tiene nuevas experiencias o porque tenga distintas intenciones, etcétera.
Así el juicio surge como una afirmación de la realidad que cuenta con muy poca información, pero que gracias al contexto de cada uno, pasa a tener un sentido y significado concreto. Por ello, todo juicio necesita ser verificado, pues no deja de ser una hipótesis para comprensión de la realidad.
Por todo ello, el juicio es fantástico pues nos permite que no tengamos que estudiar todo en todo momento. Si no juzgáramos cualquier decisión por mínima que fuera nos podría constar horas, si todo necesitara ser estudiado. El juicio es un ahorro de energia tremendo, un avance de la evolución que nos permite tener una comprensión de la globalidad rápidamente.
Sin juicios estaríamos perdidos, sería como cruzar la calle sin mirar. Los que proponen evitar juicios o prejuicios o postjuicios ignoran la naturaleza humana. El problema, como veremos, para nada está en juicio, incluso aunque éste fuera erróneo.

Vamos ahora a analizar el primer error del juicio: considerar el juicio como la última palabra. Considerando la naturaleza del juicio es ridículo considerarlo como la última palabra. El error consistiría en pensar que después de juzgar ya solo cabe actuar. Lo natural después de juzgar es verificarlo y para eso siempre se necesita a los demás. Uno solo puede verificar si los escasos datos recogidos están bien recogidos, pero no puede verificar el juicio propiamente salvo cuando ya es tarde. ¡Hombre! si hablamos de una cosa muy material igual uno mismo si que se basta para verificarlo. Lo propio del juicio es que se convierta en motivo de diálogo con los demás. En cambio, ¡cuántos juicios hacen los educadores sobre los educandos sin contrastarlos con el propio educando! Acertar se convierte en una quiniela, pero estaríamos jugando con personas.
Al compartir nuestros juicios con otros que tienen distintos contextos se abre la posibilidad de cierta verificación. Tampoco segura, pues también puede haber contextos erróneos. Luego toda verificación tampoco puede dejarnos tranquilos. Si bien hay que proceder, decidir y actuar, ha de hacerse siempre con suficiente apertura y vigilancia y no caer en obcecaciones.
El segundo error sobre juicio es pensar que el juicio justifica nuestras acciones. Si sólo viviéramos en relación a las cosas el juicio justificaría acciones. Por ejemplo, «¿por qué llevas un paraguas? porque dicen que lloverá». Al juzgar que lloverá se justifica llevar un paraguas. Si solo nos fijamos en las cosas no habría nada más que añadir. Pero si resulta que solo hay un paraguas y somos varios, decidir sobre las cosas implica decidir sobre las personas y entonces ningún juicio justifica nuestras acciones salvo que convirtamos las personas en cosas. Si la persona siempre es novedad, libertad y singularidad, cualquier dato de la persona es pobre, bastante pobre porque la persona no es dato. Solo lo más coyuntural de la persona puede ser recogido en datos, pero nunca su intimidad. Tomar decisiones sin los datos es una falta de respeto hacia la persona, pues ignora su situación coyuntural, pero tomar decisiones por los datos vuelve a ser una falta de respeto pues prescinde de lo más importante: su intimidad. No por los datos, no sin los datos. Y lo mismo podríamos decir con los juicios: no por los juicios, no sin los juicios.
La única forma de tomar decisiones es asumiendo la responsabilidad. La responsabilidad «cae a plomo» sobre los hombros de cada una y ningún juicio la justifica. Explicar no es justificar, Los juicios nos sirven para explicar nuestras decisiones. Y ciertamente hay que explicarlas, salvo que admitamos la locura como una forma racional de actuar. Aunque explicarlas no es bastante.
«¿Por qué hablas con Juan? porque Juan es listo» Juan podrá ser como le dé la gana pero que sea listo no justifica hablar o no hablar con Juan. ¿Por qué un profesor dedica más tiempo a quien le presta atención? Esa postura se puede explicar, pero no se justifica. Dedicar más tiempo a quien presta atención es tratar a las personas como cosas porque uno decide en función de las características de la persona y no en función de lo que la persona necesita.
Los educadores tienen miedo a jugársela en sus decisiones y se parapetan tras explicaciones que no justifican. No es necesario atribuir maldad o comodidad al docente para que haga esto, pues sencillamente puede ser una consecuencia de que el ambiente educativo no es de confianza. Sin confianza no se puede educar.
Cuando los alumnos ven que los docentes con las explicaciones que dan no justifican sus acciones ni asumen su responsabilidad, entonces, ellos tendrán más fácil hacer lo mismo: ni asumen sus responsabilidades y se esconden tras explicaciones.
Descubrir que es frecuente encontrar que los alumnos se refugian en explicaciones sin asumir responsabilidades es un indicador del tipo de educación que están recibiendo. No hagamos una educación ilustrada por el alumno, pero sin el alumno, pues sería una educación castrante para el docente y también para el alumno. Necesitamos confianza para asumir responsabilidad, usar bien los juicios y crecer juntos.
- José Víctor Orón dirige Acompañando el Crecimiento y es asesor educativo de la Universidad Francisco de Vitoria