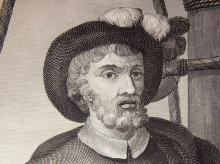Vista aérea de las excavaciones en La Alcudia
Entrevista a Héctor Uroz, codirector de las excavaciones en la ciudad íbera de La Alcudia
«Estamos en grado de reconstruir la historia de los 'creadores' de la Dama de Elche»
Desde El Debate hablamos con Héctor Uroz, codirector de las excavaciones en el sector 11 del yacimiento de La Alcudia, la gran ciudad ibérica que vio nacer a la Dama de Elche, probablemente la pieza más icónica del imaginario arqueológico peninsular

El yacimiento arqueológico ibérico de La Alcudia, en Elche, ha sido noticia en todos los medios durante los últimos días. Gracias al trabajo que el proyecto Damas y Héroes: Tras la Ilici ibérica lleva desarrollando desde 2017 y financiado por la Universidad de Alicante con colaboración del Ayuntamiento de Elche, centrado en las fases ibéricas del enclave (que, no obstante, vivió muchas otras fases: desde el periodo romano hasta el visigodo), podemos vislumbrar la ciudad que vio nacer a la Dama de Elche, probablemente la pieza más icónica del imaginario arqueológico peninsular. El arqueólogo y profesor de Historia Antigua en la Universidad de Murcia, Héctor Uroz, codirector de las excavaciones junto al catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante Alberto Lorrio, nos recibe recién terminada la última campaña de excavación.

De izquierda a derecha, los directores de la excavación Alberto Lorrio y Héctor Uroz
–A la luz de lo que han descubierto en esta campaña –y en los últimos años– ¿cómo era Ilici 500 años antes de Cristo?
–Lo más importante que podemos decir sobre ello es que, por fin, tenemos una respuesta que dar, abandonando las conjeturas. Algo que deberá ser matizado en futuras excavaciones, pero ya estamos en posición de categorizar: era una ciudad, con un urbanismo muy destacable. Que La Alcudia ibérica fue el centro neurálgico de la Contestania no se ponía en duda, al contrario, pero faltaba por saber qué escondía en su fase más antigua (¿un centro religioso asociado a una necrópolis?, ¿una ciudad?). Porque de ese período, exceptuando los restos de un lugar de culto, sólo teníamos huellas (¡y qué huellas!) materiales: los fragmentos escultóricos, que refieren principalmente a santuarios heroicos en necrópolis. Los resultados de nuestras intervenciones han sacado a la luz la muralla fundacional y parte del urbanismo de una ciudad, la urbe fundacional de esas élites que controlan un amplio territorio, herederas de los centros fenicios y orientalizantes de la zona. Por tanto, y desde los inicios del iberismo, La Alcudia contó con entidad urbana.
–La mayoría de la gente asocia la cultura ibérica a su idiosincrática escultura. Pero es que el conjunto escultórico que alberga La Alcudia no tiene parangón, en comparación con otros enclaves contemporáneos. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué nos dicen las excavaciones de las élites que estaban produciendo estos testimonios?–Efectivamente, esas esculturas funcionan como pilares propagandísticos de estas élites ibéricas, y su eco resuena hasta hoy. Son su memoria histórica, mediante la que se asocian a antepasados míticos, y así justifican su poder sobre ese territorio. Hay excelentes casos también en la actual Jaén (Porcuna y El Pajarillo). Pero los extraordinarios conjuntos de Jaén (que muy pronto se reagruparán en su Museo ibero) se encontraron amortizados en el lugar en el que se desarrolló su santuario heroico. Estaban destruidos y apilados en una zanja, pero se ha podido reconstruir lo que querían mostrar y dónde lo hicieron. Funcionan como viñetas de un cómic, una especie de Ilíada ilustrada.
En cambio, en La Alcudia los fragmentos escultóricos se encuentran más dispersos y reciclados en épocas posteriores. La necrópolis y/o santuario del que provienen debe estar muy cerca, dentro de ese fertilísimo campo de Elche. Pero lo que hoy encierra la finca de La Alcudia, al menos en el Sector 11 en el que se ha desarrollado nuestro proyecto, fue una ciudad desde un primer momento, en la que se invirtieron esfuerzos y recursos por encima de lo estrictamente útil: era otra manera que tenían las aristocracias fundadoras de mostrar su poder. Una muralla de alzado de adobe con una base de piedra, que en algún tramo cuenta con guijarros –mucho más fáciles de obtener y manipular– y, en otros, grandes losas, que desde un punto de vista técnico realizaban la misma función, y que iban a quedar igualmente recubiertas. Las habitaciones adosadas, que es en lo que más hemos avanzado estas dos o tres últimas campañas, muestran una amplitud considerable, y quedaron selladas y amortizadas cuando esta sociedad decide elevar el nivel del hábitat, debido a las frecuentes inundaciones.
–Una de las cosas que más se ha repetido entre lo publicado en estos días es vuestra acertadísima declaración de que estos hallazgos poseen muchísimo más valor que el haber encontrado otra escultura de dama. Sin embargo, seguimos teniendo una cierta obsesión por los objetos singulares y por los «tesoros». Esto, en parte, es la razón de que el detectorismo furtivo esté bastante aceptado socialmente. ¿Cómo podríamos concienciar a la sociedad de la importancia histórica de los contextos sobre los objetos, sin desmerecer piezas como la Dama?
–Vaya por delante el gran respeto que sentimos por el valor icónico e identitario que encierra la Dama de Elche, sobre todo entre la sociedad ilicitana, y la ilusión que nos haría aportar algún hallazgo en este sentido. Pero los arqueólogos, efectivamente, no somos buscadores de tesoros. Reconstruimos la historia a través de los restos materiales de las sociedades del pasado, y para eso lo importante es el contexto. Documentamos y retiramos cuidadosamente capas fosilizadas de la historia, y las interpretamos en base a sus objetos y estructuras, y la relación que establecen entre sí. Es un proceso que conlleva una considerable experiencia técnica, y en el que hay que tomar decisiones continuamente, como en la sala de operaciones de un quirófano.
Reconstruimos la historia a través de los restos materiales de las sociedades del pasado, y para eso lo importante es el contexto
Nuestra ciencia es, además, cada vez más interdisciplinar: todo, absolutamente todo, es digno de análisis. Es muy importante hacer pedagogía con esto, y con el daño que hacen los furtivos, más allá de la ilegalidad. Ahora bien, esa pedagogía debe dirigirse sobre todo a los medios de comunicación y el lenguaje que a veces hemos visto que se ha utilizado para referirse a estas prácticas, y a potenciales seguidores y apasionados de la historia y la arqueología. Pero no al gremio de detectoristas en sí, estos, presos de un Dunning-Kruger de manual, actúan como una secta, como los negacionistas y conspiranoicos. He escrito y me he posicionado sobre ambos fenómenos, no me escondo. Algunos aficionados a la detección de metales, eso sí, acaban colaborando y siendo asumidos por el sistema, por algunos colegas, porque el detector es una herramienta muy útil para trabajos de prospección, y su uso conlleva también una especialización técnica. Pero siempre debe hacerse en el marco de una proyecto profesional y científico.
Pero vayamos a lo de la «segunda dama» (por cierto, hay más damas en La Alcudia, una sedente muy interesante que se conserva en el Museo del parque arqueológico): para llegar a la fase ibérica antigua de los primeros pobladores, hemos tenido que excavar antes enterramientos visigodos, fosas bizantinas, basureros tardoantiguos, domus romanas, estructuras de la fase ibérica final… gracias a lo cual obtenemos una secuencia completa de la vida del yacimiento. Y, eureka, llegamos al Ibérico Antiguo, la época de las sociedades que encargaron muchos de esos monumentos escultóricos.

Equipo participantes en la campaña de excavación de 2024
Hemos tenido la suerte de encontrar esta fase en buen estado, de tener una secuencia fiable que nos llevase a ella, y de dar con restos de semillas y de fauna en niveles fundacionales y de abandono, que nos han ofrecido dataciones de Carbono 14 contundentes y coherentes. Estamos, por tanto, en grado de reconstruir la historia de los «creadores de la Dama». Si en todo ese periplo nos hubiese aparecido otra dama amortizada en una de esas fases (que, ojo, nunca se sabe, y todavía nos queda mucho camino…), habría tenido un gran eco mediático –y lo habría recibido con los brazos abiertos como estudioso de la iconografía–, pero su efecto en el conocimiento histórico de la Ilici ibérica habría sido muy reducido. Otra cosa es dar con el santuario, o con la necrópolis, o con una amortización ritual en uno de estos espacios urbanos de una de estas esculturas…
–La Dama de Elche, de hecho, fue probablemente ocultada en la muralla que vuestras excavaciones sacaron a la luz, según publicasteis en 2022 en Complutum. Eso explica su magnífico estado de conservación. Pero ¿qué pudo haberlo causado?
–La Dama de Elche fue una urna cineraria, eso es indudable, por lo que debió sufrir al menos un traslado. Y, además, se salvó «de la quema», de la destrucción, de la reacción iconoclasta que sufrieron la mayoría de estas esculturas, ya fuera por luchas intestinas o por un cambio de régimen, de mentalidad o de linaje. Cruzando los datos que tenemos sobre su descubrimiento (que apuntan a que tuvo lugar en nuestra zona), con lo que hemos encontrado, resulta lógico plantear que la Dama de Elche se ocultaría o amortizaría (ritualmente o no) en un momento impreciso en un tramo de esta muralla o de las habitaciones anexas.
Los arqueólogos debemos tener clara una cosa: estudiamos el pasado, pero lo hacemos y proyectamos en y desde el presente
–La arqueología es siempre una inversión, una ganancia social, pero no todo el mundo es consciente de ello: a veces se la ve como un obstáculo para la construcción, o como una fuente de gasto público. ¿Qué puede hacerse para cambiar esta visión? ¿Considera que la divulgación juega un papel relevante a este respecto?
–Me alegro de que saques este tema, porque es algo en lo que me gusta mucho incidir siempre que tengo ocasión. Y me voy a parafrasear a mí mismo, porque sobre esto, además de dar la turra en algunas conferencias y en redes sociales, escribí una columna en prensa en plena crisis del coronavirus. Porque la investigación en ciencias sociales y humanidades va a la cola en la escala de prioridades, somos carne de recortes. En este sentido, yo me declaro firme defensor de la Arqueología como un motor de desarrollo perenne. No solo porque renovamos constantemente las fuentes sobre las que construimos el conocimiento de la historia, sino porque el Patrimonio lo revaloriza todo, sea o no cuantificable.
Esto es muy difícil de hacer entender, sobre todo para mentalidades neoliberales. Tenemos que ganar aliados para la causa, que, en efecto, entiendan que la financiación en patrimonio histórico-arqueológico es una inversión, no un gasto, y que puede revertir en muchas esferas más allá del turismo. Creamos marca, prestigio, interés. Algunos ven a los arqueólogos como los responsables de ralentizar las obras de sus ciudades, pero para otros somo los que hemos puesto en el mapa a su localidad. Por eso tenemos que esforzarnos en explicar lo que hacemos, cómo y para qué. Y para eso es esencial una correcta estrategia de comunicación y divulgación, sin caer en el clickbait, porque estamos continuamente tentados a vender nuestra alma a cambio de la visibilidad de nuestros proyectos.
Algunos ven a los arqueólogos como los responsables de ralentizar las obras de sus ciudades, pero para otros somo los que hemos puesto en el mapa a su localidad
Yo invierto en la divulgación un tiempo de mi vida profesional y personal que no me sobra en absoluto, gestiono personalmente las cuentas de mis proyectos, elaboro sus publicaciones, sus vídeos... Me esfuerzo en colaborar con los medios y con los responsables de comunicación de las instituciones implicadas. Creo que es algo inherente a mi labor, como la publicación científica de los resultados. Pero, aunque la Arqueología tiene un componente muy visual que la coloca por encima de otras investigaciones en humanidades, esta, como cualquier otra ciencia, tiene mucho de prosa y poco de verso.
No es romántica, no es un hobby, es un trabajo. Ahora bien, no hay mayor y mejor cultura que adaptar el lenguaje a cada ocasión. No se trata de banalizar, porque es nuestra responsabilidad también educar y formar a la gente en lo nuestro; se trata de elegir una forma de comunicar que atraiga la atención, pero con la honestidad por delante, porque somos científicos. Y ahí es donde hay que encontrar el equilibrio. Los arqueólogos, los que creamos patrimonio en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, debemos tener clara una cosa: estudiamos el pasado, pero lo hacemos y proyectamos en y desde el presente. Y es esa sociedad del presente con sus códigos, con sus hábitos y con sus inquietudes quien, en último término, permite y financia nuestro trabajo, quien nos va a considerar o no prioritarios.
La Alcudia está en su mayor parte por excavar, por lo que sería absurdo pensar que lo más importante que alberga ya ha sido descubierto
–Aunque La Alcudia ya es un parque arqueológico visitable, seguro que el nivel ibérico en el que estáis trabajando todavía tiene muchísimas sorpresas escondidas. ¿Hay en marcha algún plan de visitas o de musealización?
–Por lo que respecta a nuestra zona de intervención, en la que se encuentra el hito de dedicado al hallazgo de la Dama, hemos consolidado un tramo de muralla, que se puede visitar desde finales de 2020. Los últimos hallazgos se encuentran cubiertos y protegidos, hasta la siguiente campaña. Por eso, entre otras cosas, nos afanamos tanto en mostrar a través de redes lo que hemos encontrado, y cómo se ha avanzado desde el inicio de los trabajos. En el caso de la fase ibérica antigua, la excelente conservación de sus muros de adobe y de barro amasado se convierte en un problema añadido para conservación y exposición al público, y requiere de un plan de actuación que tendrá que estudiarse y acometerse entre todas las instituciones implicadas: Generalitat Valenciana, Universidad de Alicante y Ayuntamiento de Elche.