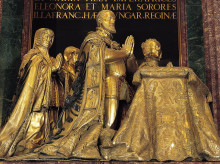Olivares: un gran incomprendido
El que quiso ser el arquitecto de la España moderna a punto estuvo de ser su enterrador
Pocos políticos de nuestra historia arrastran en España tan mala prensa como Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, conde-duque de Olivares, ministro universal del indolente rey Felipe IV y dueño de facto de la Monarquía hispánica entre 1621 y 1643. Para muchos, fue un hombre orgulloso que quiso imponer su ley, y las de Castilla, a los reinos que por entonces integraban España, triturando sus libertades, y condujo así a nuestro país a la guerra civil y a una irreversible decadencia.
Sin embargo, como suele suceder, las cosas no son tan sencillas. Es cierto que en un Memorial elevado al monarca en 1624, cuya autenticidad, todo hay que decirlo, se discute mucho en la actualidad, el valido le proponía ajustar el gobierno de la Monarquía a las leyes de Castilla, por ser estas las más dóciles al poder real. Multa regna, sed una lex, «muchos reinos, pero una ley», habría de ser el lema del nuevo orden español. Los otros reinos compartirían con Castilla el peso del Imperio, y sus aristócratas, a cambio, participarían en su dirección hasta conformar una sola nobleza unida por su lealtad al rey. El primer paso había de ser la llamada «Unión de Armas», un ejército de reserva de unos 140.000 hombres que los distintos reinos de la Monarquía habrían de nutrir y sostener de acuerdo con sus posibilidades, una propuesta que se convirtió en realidad dos años después.
Quizá no fuera el de Olivares, como escribiera Cánovas del Castillo, el primer proyecto nacional español. Pero de lo que no cabe duda es de que sus ideas eran las de un visionario, un reformador imbuido de patriotismo y lealtad a su rey que podía haberse alzado con el triunfo si hubiera medido mejor los obstáculos a los que habría de enfrentarse. Algo no muy distinto proponían por entonces al rey francés Luis XIII sus consejeros, que le sugerían extender el sistema de gobierno de los pays d'élections, donde el poder del monarca era mayor, a los pays d'états, los territorios con parlamentos propios, en los que los antiguos privilegios que estos amparaban limitaban por completo su autoridad.
Pero Olivares equivocó el momento. Francia, en pleno auge, podía plegarse quizá a los afanes centralizadores de sus ministros; España, en guerra con media Europa, lo haría con mucha mayor dificultad. Por ello, el que quiso ser el arquitecto de la España moderna a punto estuvo de ser su enterrador. Las Cortes se resistieron. Las de Aragón y Valencia cedieron al precio de una dura negociación. Pero las catalanas se negaron, afirmando, con razón, que se exigía al principado más de lo que le correspondía por su población y amparándose en unos fueros que le otorgaban el derecho a financiar solo las tropas necesarias para defender su propia frontera. La guerra estalló dentro de la misma España. Cataluña, Portugal, Nápoles, Sicilia, Aragón, Andalucía... las rebeliones parecían no tener fin.
De ellas, la Revuelta de los catalanes, como la denominó John Elliott, fue, con mucho, la más peligrosa. Olivares quiso vencer su resistencia recurriendo a la astucia. Si Cataluña no deseaba ir a la guerra, la guerra iría a Cataluña. La campaña de 1639 contra Francia se iniciaría con una ofensiva desde la frontera catalana, de forma que el Principado no tendría más salida que acoger y pagar los ejércitos reales, implicándose en la defensa de los intereses colectivos. Pero los efectos de la medida fueron contraproducentes. Los abusos de las tropas condujeron a los campesinos a la rebelión. Fue un levantamiento espontáneo, sin ideas ni objetivo, una revuelta de pobres contra ricos, de jornaleros contra propietarios, de menestrales contra oligarcas; un estallido de violencia social, no política.
Siguiendo la tradición de las jacqueries, frecuentes en la Europa moderna, delante del palacio del virrey los segadors gritaron vivas al rey y muerte al mal gobierno. Protestaban por los impuestos, las injusticias del régimen señorial y los abusos de los soldados, 40.000 hombres, que hospedaban por la fuerza en sus casas. No se alzaban en defensa de unas instituciones catalanas hechas a medida de la oligarquía que en nada defendían sus intereses. Menos aún lo hacían con ánimo de separarse de una Corona lejana a la que no culpaban de nada. Tampoco se alzó, como escribiera Soldevila, «toda la tierra catalana» en una protesta que unió al «pueblo y las autoridades, los campesinos y los ciudadanos, las clases elevadas y la plebe».
Pero los dirigentes del Principado, miembros de esa oligarquía, creyeron poder cabalgar al tigre –lo harían una y otra vez en los siglos posteriores, la última en 2017– y dirigir sus garras hacia el monarca, desviándolas así de sus tierras y sus bienes, y protegiendo sus fueros, los derechos que el nacionalismo llama libertades históricas, pero que no eran sino caducos privilegios medievales. No pesaba en su ánimo la defensa de su lengua o su cultura, que nadie amenazaba, y menos aún de su presunta nación, supuesto anacrónico en la Europa del XVII. Calcularon mal sus posibilidades y el ímpetu popular les desbordó. Entonces, traidores a su rey, volvieron los ojos a su enemigo secular y, mientras los tercios marchaban hacia Cataluña, el 24 de septiembre de 1640, ofrecieron al francés Luis XIII la corona y la lealtad.
Las tropas francesas no fueron más amables que las de Olivares; su coste recayó sobre las mismas espaldas, y la guerra se cebó en el país. La administración del Principado se llenó de franceses; su competencia aniquiló su comercio, y el absolutismo de su rey, en nada obligado a respetarlas, laminó sus constituciones. Mucho tardaría en llegar la paz. Cuando lo hizo al fin, en 1659, la oligarquía catalana conservó sus fueros y aprendió que, sin el resto de España, caería en manos de Francia, unas manos mucho más exigentes. Había pagado un altísimo precio. También lo pagó Olivares. Incomprendido, sufrió, como tantos otros, el destino de aquellos que se adelantan a su tiempo.
Luis E. Íñigo es historiador e inspector de Educación.