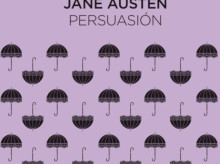USS Franklin (1944)
‘Yo fui capellán del U.S.S. Franklin’: la dignidad del combate
Heroísmo y fe en llamas: la vida ejemplar del padre O’Callahan, capellán del U.S.S. Franklin
El padre O’Callahan, capellán de la Armada estadounidense y sacerdote de la Compañía de Jesús, es destinado al portaaviones Franklin como parte de la Fuerza Operativa 58, enviada tras la Batalla del Mar de Filipinas para acabar con los restos de la orgullosa Armada Imperial Japonesa. Una flota estadounidense compuesta por dieciséis portaaviones, dieciocho cruceros, ocho acorazados y sesenta y tres destructores, todos destinados a proteger esos aeródromos flotantes superpoblados que proyectan la fuerza de EE.UU. más allá de sus fronteras.
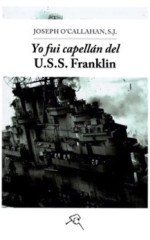
More (2024). 232 páginas
Yo fui capellán del U.S.S. Franklin
En el buque hay más de tres mil doscientos hombres embarcados: marinos, aviadores, infantes de marina y personal variado. Los de jersey amarillo manejan los aviones en pista, los vestidos de rojo comprueban la gasolina, los de verde se arrastran bajo los aparatos para asegurar que las bombas están bien sujetas, los cocineros atienden las cocinas y el comedor... y un capellán católico que «llega a conocer mejor a sus feligreses en su trabajo que en su despacho».
El día de San José de 1945, el Franklin sufrió el ataque de aviones japoneses que lograron arrojar sus bombas sobre el navío. La primera explosión tomó a la tripulación desprevenida; las siguientes provocaron pavorosos incendios, lo peor que puede ocurrirle a un barco tras irse a pique.
El capellán ya había celebrado misa antes del ataque y muchos de los más de mil católicos de la tripulación se habían confesado. Aun así, dio una absolución general con las condiciones habituales.
Los depósitos de combustible, petróleo para las calderas y gasolina para los aviones se incendiaron. Las bombas y el fuego dejaron a muchos atrapados en jaulas de acero retorcido. Algunos penetraron en las entrañas del buque buscando una salida para sus camaradas, otros evacuándolos y rezando. Entre ellos, el padre O’Callahan, armado con su viático para dar el último sacramento y, cuando hizo falta, empuñando una manguera para enfriar las bombas, municiones y cohetes, evitando que estallaran con el calor. Eso sí, con cuidado de no presionar los iniciadores. Aquí la obra muestra un anacronismo: en el Padre Nuestro de 1945 no se hablaba de «perdonar ofensas», sino de «perdonar deudas».
El desorden era indescriptible, tanto que el almirante abandonó el Franklin para seguir comandando la Fuerza Operativa 58 desde un lugar seguro. El barco se dio por perdido. Se equivocaban. Estaba jodido, pero no vencido.
Para incrementar el desorden en el desastre, entre el denso humo se distinguían marineros vestidos con uniforme de oficial, que les había sido suministrado como ropa de ocasión tras perder la suya. Pululaban por la cubierta sin responder a las acuciantes expectativas de la tropa, que buscaba órdenes, como se espera de sus galones, lo que contribuía a la desmoralización de los supervivientes entre llamas y explosiones. Ahora, además, la munición propia –bombas, cohetes y cartuchos destinados a los japoneses– comenzaba a detonar, horadando el propio navío estadounidense.
La cruz blanca pintada sobre el casco de acero del capellán supuso un faro para muchos. Con los jefes atrapados en las entrañas del buque o muertos, «podrían reconocer la señal de la cruz en su casco», y a él se dirigían en busca de ayuda material y consuelo espiritual.
El capellán pone en primer lugar el heroísmo de todos en el barco, cuyos tripulantes recibieron el mayor número de condecoraciones jamás otorgado hasta entonces a un solo buque en la historia de la US Navy en un solo día de combate: 393 medallas y menciones.
Los marineros negros lograron enganchar la sirga para ser remolcados hasta que el buque volvió a navegar por sus propios medios. El capellán, emocionado, recuerda los cánticos espirituales con los que trabajaban.
El autor olvida, humilde, su propio papel: desafió las llamas y las explosiones para llevar auxilio y consuelo, algo que no pasó desapercibido ni en la tierra ni en el cielo. Por ello, el jesuita recibió la Medalla de Honor del Congreso. Un joven oficial del barco, como homenaje más profundo al padre, se convirtió al catolicismo porque quería pertenecer a la religión que produce tales tipos de hombres.