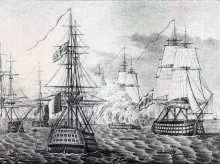Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere
«Por aquí se va a Panamá a ser pobres; por allá, al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere», dijo Francisco Pizarro antes de conquistar Perú
Narra William H. Prescott en su Historia de la conquista del Perú (1847) cómo, en mayo de 1824, hallándose en la isla del Gallo, en la región austral del país hoy conocido como Colombia, Francisco Pizarro, sacando su puñal, trazó una línea en la arena de este a oeste. Luego, volviéndose hacia el sur, dijo: «Camaradas y amigos, esta parte es la de la muerte, de los trabajos, de las hambres, de la desnudez, de los aguaceros y desamparos; la otra, la del gusto. Por aquí se va a Panamá a ser pobres; por allá, al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere». Diciendo esto, pasó él la raya.

Los 13 de la Isla del Gallo. Óleo de Juan B. Lepiani, que representa a Francisco Pizarro en la isla del Gallo, invitando a sus soldados a cruzar la línea trazada en el suelo
Se iniciaba así, según la tradición, la conquista del Imperio inca, una de las gestas más extraordinarias de la historia, por denostada que hoy resulte por quienes se afanan en proyectar al pasado los valores del presente. No en vano, el Imperio inca es una de esas civilizaciones que han sido objeto de un trato diverso a lo largo del tiempo. Durante siglos, mientras se impuso en ámbitos académicos la glorificación del pasado imperial español, constituyó un epítome del atraso y la barbarie que los conquistadores hispanos fueron a extirpar al Nuevo Mundo. Luego, cuando la historia de España comenzó a ser presentada como paradigma de intolerancia y oscurantismo, se miró a los incas con simpatía y su Estado apareció ante nuestros ojos como un peculiar comunismo igualitario en el que el Gobierno velaba por el bienestar de sus súbditos y se ocupaba de ellos cuando las desgracias naturales golpeaban su existencia.
Huelga decir que ambas visiones son puro esperpento. Ni el Tahuantinsuyu, nombre que los incas daban a su país, era tan bárbaro ni tampoco tan avanzado, al igual que los conquistadores, individuos, a la postre, de su época, ambigua bisagra entre el Medievo y la Modernidad, no actuaban inspirados en exclusiva por un desinteresado afán civilizador, pero tampoco por el ansia desaforada de fama y riquezas.
Pero lo que nadie puede negar es lo impresionante que había de resultar aquel imperio a ojos de los que entonces, deseosos de emular a Hernán Cortés, se lanzaban a su conquista. El Estado incaico era entonces la construcción política más extensa del continente. Formaba su inmenso territorio una alargada y estrecha franja limitada por la costa del Pacífico, al oeste, y la selva amazónica, al este, que se extendía de norte a sur más de 5000 kilómetros, desde el actual Ecuador hasta las regiones septentrionales de Chile, y lo habitaban más de 10 millones de personas, una población superior a la española.
Pero aquel vasto imperio era un gigante con pies de barro. Los incas habían conquistado una extensión excesiva para su pobre tecnología de transporte. Habían trazado caminos, construido puentes y horadado montañas. Pero, privados de caballos y carros, habían de transitar por ellos a pie, pues llamas, alpacas y vicuñas, los únicos animales de transporte de que disponían, apenas podían cargar peso alguno. Esto hacía que, en caso de invasión, las distancias se convirtieran en insuperables. La gran debilidad que ello suponía en caso de un ataque es evidente.
Además, la vertiginosa expansión territorial del imperio había integrado en él regiones muy diferentes desde el punto de vista étnico y cultural. Esto no impedía a los incas imponerles su propia lengua, el quechua, y su religión, basada en el culto al Sol, así como una creciente carga fiscal que pesaba en mayor medida sobre los humildes. Como es fácil imaginar, ni los señores locales ni los campesinos iban a esforzarse mucho en defender un Imperio al que tan poco tenían que agradecer. Y lo harían aún menos si este se veía amenazado por extranjeros cuya victoria no tenía por qué suponer un deterioro de la situación que venían sufriendo.
Por otra parte, los incas carecían de una ley que regulara con precisión la herencia del trono imperial. Lo habitual era que el inca reinante escogiera un corregente y lo nombrara más tarde su heredero. Pero la tradición imponía que fuera el más capaz el que sucediera de hecho al inca fallecido, y eran siempre varios entre sus allegados los que podían aspirar a ello, cuestionando la valía del elegido, lo que abría una pugna sucesoria que con frecuencia degeneraba en guerra civil. En ese momento, la vulnerabilidad del Imperio era máxima y podía ofrecer una valiosa oportunidad a quienes pretendieran acabar con él.
Por último, el propio aislamiento del continente suponía otra grave debilidad, aunque limitada en este caso a las invasiones procedentes del otro lado del océano. Al entrar en contacto con gentes venidas del Viejo Mundo, la población del Imperio se vio expuesta a las enfermedades infecciosas que, leves para quienes llevaban siglos sufriéndolas, resultaban letales para quienes nunca las habían padecido. La viruela, en concreto, trasmitida por los españoles que alcanzaron las tierras septentrionales del Imperio antes de la llegada de Pizarro, provocó tal mortandad, que debilitó gravemente la capacidad de resistencia de los incas.
El Imperio inca, en suma, era mucho más vulnerable de lo que aparentaba, porque, al alcanzar una extensión territorial excesiva para la tecnología de que disponía, se veía obligado a una huida hacia adelante que exigía continuas conquistas para financiar el aparato burocrático necesario para administrarlo y defenderlo. Pero la expansión no hacía sino incrementar los costes en una proporción mayor a los recursos que incorporaba, dejando como única salida el abuso sobre las regiones sometidas, que alimentaba graves fracturas en la clase dirigente y una irritación creciente en el campesinado. El destino del Tahuantinsuyu estaba escrito con o sin los españoles, cuyas ignotas enfermedades, pericia diplomática y superioridad tecnológica no hicieron sino acelerar un proceso que, a medio plazo, habría terminado por desmembrar el Incario como ha sucedido siempre con todos los imperios de la tierra.
- Luis E. Íñigo: es historiador e inspector de educación.